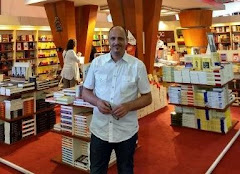¿Puedo invitarlo, querido lector de Imago-Agenda, a compartir un ejercicio de imaginación? Tomen al psicoanalista Jacques Lacan en la desagradable postura siguiente: él inventó, no sin haber recorrido bastante largamente el dominio en cuestión y no en forma ligera, una inédita figura del amor. ¿Qué hacer con eso? Tal es la situación de partida de nuestro ejercicio de ficción.
¿Puedo invitarlo, querido lector de Imago-Agenda, a compartir un ejercicio de imaginación? Tomen al psicoanalista Jacques Lacan en la desagradable postura siguiente: él inventó, no sin haber recorrido bastante largamente el dominio en cuestión y no en forma ligera, una inédita figura del amor. ¿Qué hacer con eso? Tal es la situación de partida de nuestro ejercicio de ficción.Ustedes lo saben, a lo largo de la historia de Occidente, el amor fue declinado según un número no despreciable de figuras, habiéndose constituido algunas de ellas en objeto de reflexiones sostenidas por parte de Lacan, aunque no por parte de otros. Entre éstos últimos, se puede citar: el amor romántico, el amor loco, el amor guerrero (el amor conquista, aquel de Ovidio), el amor de la representación (Pascal), que puede igualmente ser denominado el amor según el fantasma. Por lo contrario han retenido su atención: el amor narcisista, el amor sexual (ambos de Freud), el amor platónico (el amor aristofanesco del “hacer uno”, dicho de otro modo el amor bajo la forma de un animal de dos espaldas, un animal para dormir), el amor como pacto, el amor cortés, el amor intercambio, el amor eterno, el amor al prójimo, el amor como “ser de a dos”, el amor repetición de un amor de infancia, el amor ilimitado, el amor divino, el amor extático, el amor puro y, last but non least, el amor dantesco. ¿Por qué a lo largo de casi treinta años de seminarios, ésta mensura de tantas figuras del amor? La respuesta es simple y abrupta: Lacan no aceptó esas figuras, considerando que ninguna de ellas le ofrecía la respuesta a la pregunta que se plantea todo analista dispuesto a ofrecer al analizante lo que el analizante espera de un análisis: ¿qué hacer con el amor de transferencia, cómo considerarlo? ¿Cómo conducirlo a su fin?
Todo parte de una sorpresa inaugural, perfectamente expresada por Freud y a la cual el psicoanálisis, en ese momento, no se remitió. Freud, presionado por las histéricas y su sed de no se sabe qué, inventa un dispositivo y da así lugar a una experiencia inédita. Él estaba lejos en aquel entonces de pensar que, sin haber sido invitado allí, el amor iba a desembarcar pronto, el amor o, más exactamente, lo que Lacan terminó por llamar “odioenamoramiento” (intentando así arrojar fuera del campo freudiano al falso concepto binario de ambivalencia). Ahora bien, el amor es, él mismo, una experiencia. Y jamás de los jamases, ni por causa alguna, no hubiera llegado a inscribirse en esa otra experiencia que es la experiencia analítica. Una experiencia dentro de una experiencia, he ahí lo que es el amor en el análisis. Allí está lo que merece ser llamado un acontecimiento en la historia del amor, absolutamente inédito y susceptible de arrojar un rayo de luz inédito sobre el amor indomable.
Sin duda estarán ustedes menos sorprendidos de que el recorrido por esas figuras del amor que realizó Lacan no haya tenido otro fin que descartarlas una por una. Recapitulemos rápidamente. Le reserva a Freud el haber esclarecido el carácter narcisístico del amor, pero para poder dedicarse mejor a estirarlo hacia lo simbólico. Estudia extensamente El Banquete de Platón, dando la impresión durante un tiempo que extraía de allí lo que se presentaba como una fórmula del amor, pero pronto deja caer ese bello optimismo que mezclaba un poco al amor y al deseo. Él se interesa de cerca por el amor cortés, pero es para elaborar una teoría de la sublimación. Visita al amor divino que le parece aquel más lejano al análisis de la relación del amor y del goce del Otro, pero es para reconocer allí una perversión. Va a mirar del lado de Dante, pero es para constatar que Dante payasea y contestar que nomina sunt consequentia rerum. En pocas palabras, Lacan hace limpieza. Nada de lo que ha sido históricamente propuesto, incluso puesto en obra, como figura del amor le conviene a la experiencia del amor situado en la experiencia analítica.
¿Entonces qué? Antes de responder, veamos más de cerca la configuración de nuestra ficción, es decir en qué aprieto se encuentra Lacan. Numerosas salidas, a priori factibles, son impracticables. De entre ellas, distinguiré tres.
Una primera solución comprometería a producir una teoría del amor. Sólo que no hay en Lacan teoría del amor. ¿Pensaron eso?, todo, en el análisis, no se presta a una captura teórica. Para el amor, Lacan recurrió a los poetas, a los pintores, a los mitos (que en ocasiones inventa), a ciertas fórmulas frías que no están allí sino para funcionar como slogans, soportes de un rumor, no como enunciados de los que habría lugar para dar cuenta teóricamente. Agreguen a esto ciertos lapsus sonoros y captarán que el amor habita en Lacan de otra manera que como un objeto a teorizar. Pero hay algo más decisivo aún. Algunas figuras del amor han dado lugar a teorías, otras no, lo que retorna para decir que teorizar el amor supone elegir ya un cierto tipo de amor. Hay amor con teoría y amor sin teoría. Lacan tuvo que vérselas con esta alternativa, especialmente cuando recurre a los trabajos de Pierre Rousselot, y ahí su elección es clara: deja de lado al amor físico y brinda su preferencia al amor extático, aquél que no había dado lugar a una teoría y que no había tenido necesidad de ser teorizado para divulgarse con efectividad, como una epidemia. Entonces, Lacan logró una cierta e inédita apreciación sobre el amor, lo que yo creo poder afirmar, estándole cortada la vía que hubiera consistido en ofrecerle a sus alumnos una presentación teórica acerca del tema.
Una segunda salida del aprieto, no menos impracticable, está interrumpida por... el deseo. Aquí, el problema es más retorcido. Después de Freud, que hizo de eso un uso más bien discreto, Lacan y sus alumnos han colocado fuertemente al deseo por delante. Muchos de los enunciados lacanianos dejan entender que el sufrimiento vehiculizado por el síntoma se sostiene en que el sujeto no está comprometido en la vía de su deseo, que el análisis podría entonces ponerlo allí, ofreciéndole así una curación “por añadidura”. En este sesgo, se supone que un llamado “deseo del analista” interviene en el análisis, del que algunos hacen estandarte, presentándolo como el verdadero instrumento del cambio producido en el analizante. Se olvida generalmente que, tal como ella fue presentada, la puesta en obra de ese deseo tiene como condición necesaria, en el analista, un duelo de sí mismo –un duelo bien raro a decir verdad, pero que, en todo caso, no podría dejar al amor, aunque fuera amor propio, fuera del campo de la transformación subjetiva exigida. Se ha cantado el deseo hasta el hartazgo, o más bien hasta lo que ha surgido como un hartazgo desde el momento en que habiendo cambiado el contexto cultural, el carácter subversivo de la puesta por delante del deseo se había evaporado e incluso invertido: el culto de un deseo propio para cada uno, individualizante, conveniente al capitalismo de hoy. Michel Foucault se dio cuenta muy pronto de esto, y ha creído poder obstaculizar esta rompiente haciendo jugar al placer contra el deseo. Hay allí, entonces, un problema. Por un momento, la promoción del deseo ha desatendido al amor, y Lacan mismo no ha sabido siempre distinguir bien uno del otro, incluso si estaba claro a sus ojos que había lugar como para no confundirlos. Cuestión: el abandono del amor en favor del deseo no le ha jugado una tan mala pasada al movimiento freudiano como a la práctica analítica misma. El amor tiene siempre salida para todo: el odioenamoramiento puede perfectamente reivindicar el no haber sido descuidado y, mantenido oculto en los análisis, retomar la iniciativa en la formación de los grupos analíticos y en sus enfrentamientos.
Tercer impedimento con el cual debía vérselas el Lacan ficticio que pongo en escena: la forma mediante la cual los psicoanalistas han vendido el amor en la plaza pública. Esta forma no contraviene en nada a la promoción del deseo. Simplemente, ha ocurrido que de tiempo en tiempo, los psicoanalistas han escrito y publicado acerca del amor obras que han alcanzado, en Francia y en otros países, un gran suceso editorial. Tomen El Estado amoroso de Christian David (primera edición de 1971, editado en formato de bolsillo en 1990 y luego en 2002). Ciertamente, valoriza, Freud tiene razón al ligar “el amor adulto” (¡brrrrr!) a los primeros amores edípicos, al denunciar allí la dimensión narcisista, al subrayar allí la incidencia del fantasma y de la pulsión, pero, igualmente, replica, no se podría ignorar el otro lado de las cosas, a saber el amor como creación. El amor, para usar los términos bárbaros de este señor, constituye una “personalización nueva”, una “neoestructuración original”; el amor es una “síntesis original que, cuando compromete a la pareja, permite la expresión de la aspiración sexual total”; el estado amoroso acrecienta la disponibilidad del sujeto ofreciéndole “una relajación profunda, una liberación repentina de energía hasta ese momento prisionera”. Y así todo haciendo juego... Si con eso ustedes no idealizan al amor, uno se pregunta que más o mejor habría que hacer para empujarlos allí. Se dirá que es la IPA. Pero giremos hacia François Perrier, lacaniano de la primera hora, luego lacaniano a pesar de él, tomemos su seminario sobre el amor, tan concurrido en aquella época. Vean el uso que hizo allí del término “encuentro”, nuevo soporte para una idealización no menos desenfrenada del amor. “Nosotros queremos el amor”, canta ardientemente toda la ciudad con la bella Helena (Offenbach). Perrier responde promoviendo el encuentro amoroso. ¿Pero qué encuentro? Aquel que va a fomentar su deseo de analista. A fin de caracterizar ese deseo, yo lo llamaría el deseo del peluquero de damas, de preferencia homo. El peluquero de damas prepara a la mujer para que otro hombre goce de sus encantos. Y bien, según Perrier, el psicoanalista ejerce esta misma función “de no tener que buscar para él el goce del que pretende permitir a otro el acceso en otra parte y en otro momento”. Podemos preguntarnos si Perrier no idealizaba en ese punto el “encuentro” precisamente porque de una cierta forma él no se situaba en el lugar de ese encuentro diciendo: “No, gracias, es muy poco para mí”. Así es que parece que dos de las obras psicoanalíticas más leídas estos últimos decenios hacen tentar, a los ojos de quien quiera dejarse engañar por ellas, con las maravillas del amor. Esta pendiente es fatal, Lacan lo había advertido. Él sabía que no era cuestión –no más para él como para cualquiera– de un bla bla bla sobre el amor, de escribir sobre el amor, de hacer un seminario sobre el amor, de consagrar un artículo al amor. Y no prometer más el amor a quien se tendía sobre el diván, como lo hizo imprudentemente Freud definiendo la curación como el acceso a las capacidades de amar y de trabajar.
La configuración del aprieto en el cual se encuentra Jacques Lacan se torna más clara. Ha terminado por saber cómo, psicoanalista, debía situarse respecto de los odioenamoramientos de los que era objeto, pero no puede producir de esto una teoría, ni ir más allá de ese deseo que ha promovido tan asiduamente, ni incluso hablar de amor de una manera al menos algo sostenida: él no era Erich Fromm y es posible imaginar que concebía qué aguas turbias se hubieran vertido un poco por todos lados si se hubiera puesto a pregonar que había inventado una nueva figura del amor. Helo aquí, entonces, obstaculizado.
Y más aún se lo puede imaginar porque esta obstaculización no concierne sólo a su posición de analista, sino a su vida misma. Lacan se dedicó él mismo a ligar su obra con su persona. Lo hizo fuera de su tierra, precisamente en Bruselas, donde se dirigía a eminentes... católicos. A los defensores del amor divino eterno, discretamente pero resueltamente provocador, él confiesa que su lugar en un sillón de analista, aquél donde se realiza ese duelo de sí mismo que supuestamente le permite igualarse a no importa quién, es también aquél donde anhela que acabe de “consumirse su vida” (consumir, no consumar). ¡Nada menos! Lo que hizo, se sabe. Es el gran tiempo de darse cuenta de que Lacan no fue solamente un psicoanalista sino que él no se impedía, según la ocasión, ser o al menos intervenir como un maestro espiritual. ¿Qué otro puede arrojar en las manos de quienes lo escuchan un objeto pequeño a materializado diciéndoles “Se los doy como una hostia”? ¿Qué otro sino un maestro espiritual puede, en una escuela que por otra parte ha forjado, proponer y obtener que allí sea puesto en su lugar, a su pedido, el dispositivo llamado del pase? ¿Qué otro puede enfrentar a los estudiantes revolucionarios de la universidad de Vincennes haciéndoles saber que ellos “aspiran a un amo”, pero también que preferirán su “bonanza” al garrote del amo? ¿Qué otro puede presionar a cada hijo de vecino a amar a su inconsciente, ese “saber fastidioso”? Tales gestos no dependen de una posición de analista. Lacan, incluso en sus análisis, podía operar como un amo espiritual (a ese respecto, las anécdotas no faltan).
Esa confesión tan íntima acerca de aquello a lo que consagró su vida, Lacan fue a decírselo a los que no eran sus alumnos. Había en él una estrategia del decir, lo que era lo mínimo a esperar de un practicante de la palabra. ¿Cómo va entonces, obstaculizado por lo que ha creído percibir de inédito en el lugar del amor, a hacerlo saber de todos modos? ¿Qué estrategia puede adoptar? Respuesta: tal como Pulgarcito dejando tras de sí sus piedritas, él va a destilar la cosa en pequeñas dosis “romeopáticas”, aquí y allá, sin jamás apoyar el trazo, velando para que no capten eso de lo que se trata solamente aquellos que sabrán poner ahí de lo suyo. Funciona aquí un modo de dirigirse al otro que yo presentaría, con un galimatías germánico y no sin cierta vulgaridad: demerden sie Sich! Al decírnoslo, no estaba en posición de poder. Pero atención, escuchen ese “¡despabílate!” no absolutamente sino relativamente. Tal como los maestros de las escuelas filosóficas antiguas, Lacan estaba al tanto de que el sujeto no puede despabilarse por si solo. Mejor aún, pensaba que cada uno no encuentra su libertad sino porque un otro, lejos de ser indiferente al prójimo, lejos de querer “respetar” la libertad del prójimo, se encontrará dirigido hacia la libertad del prójimo, se lanzará delante de esa libertad.
Y es entonces poniendo en obra mi libertad en el lugar del fantasma de Lacan que yo franqueo aquí mismo el paso que él no pudo dar jamás. Compuesta de imaginario y de simbólico, nuestra ficción toca ahora un punto de real. Asemejando los pequeños guijarros dispersados aquí y allá, cada uno etiquetados con la palabra “amor”, yo revelo que ellos componen una figura del amor inédita. Y aquí, mi caso y mi libertad se agravan: nombro a esta figura con su nombre, la llamo el amor Lacan.
TRADUCCIÓN: Norma Gentili
REVISIÓN DE LA TRADUCCIÓN: PP




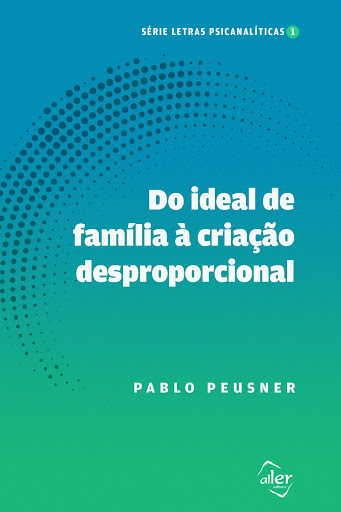
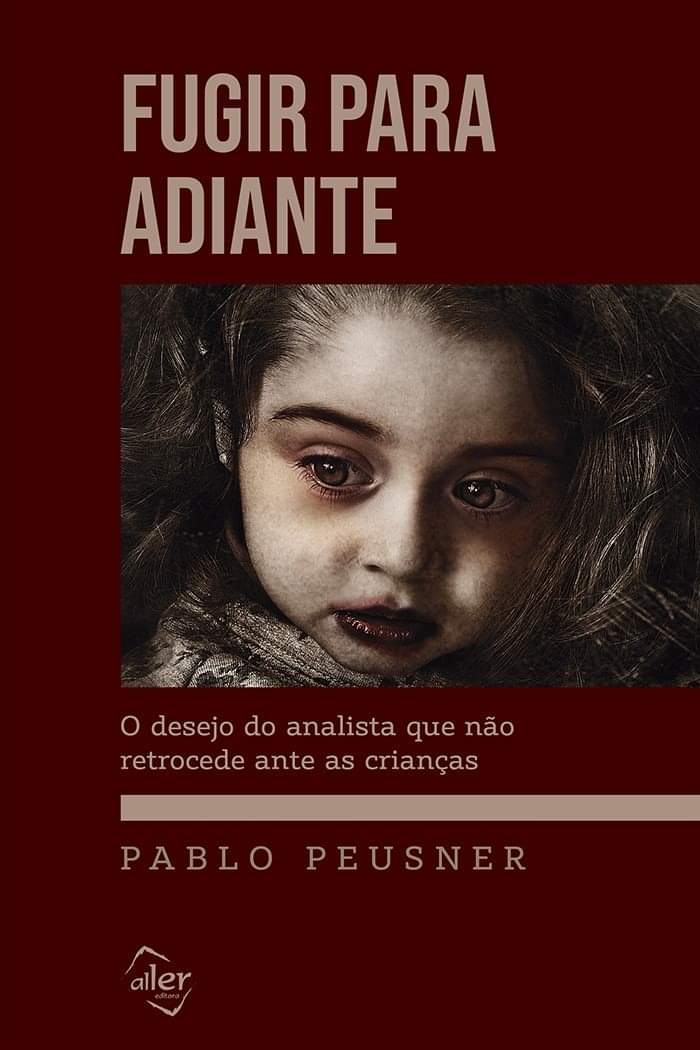
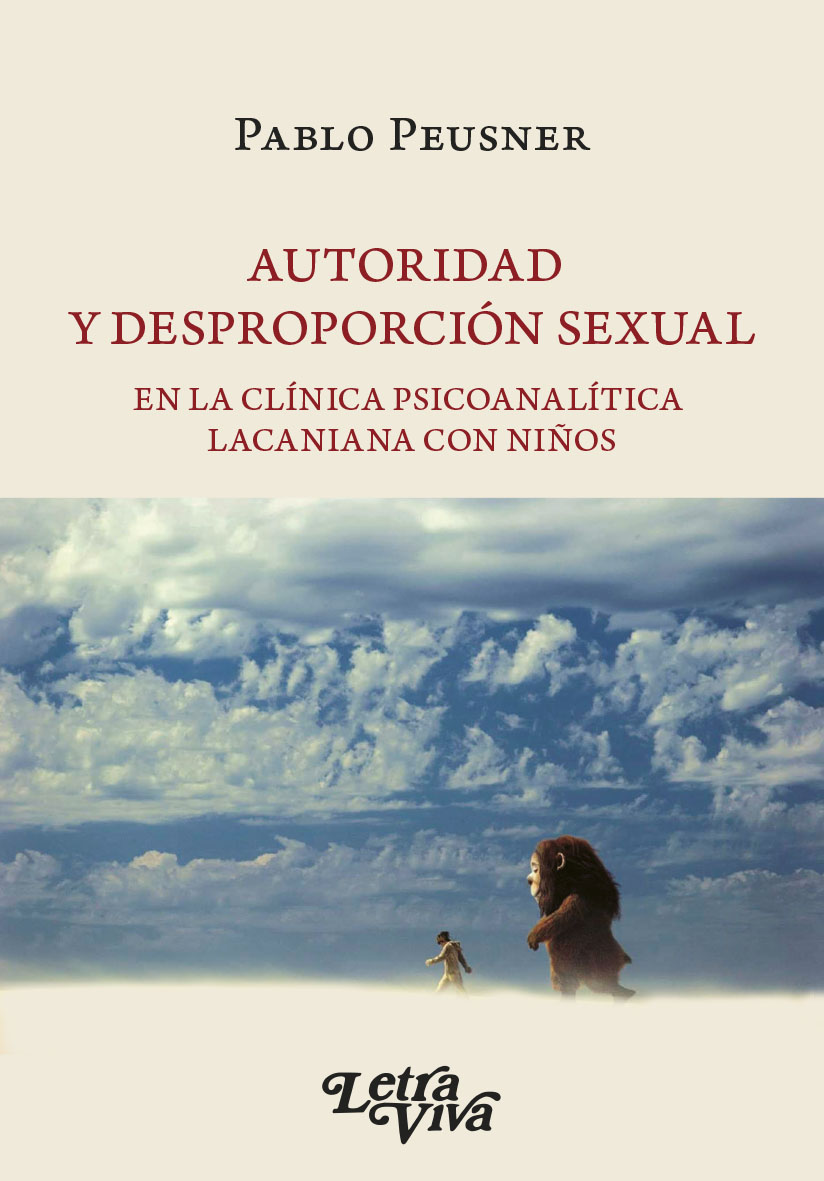

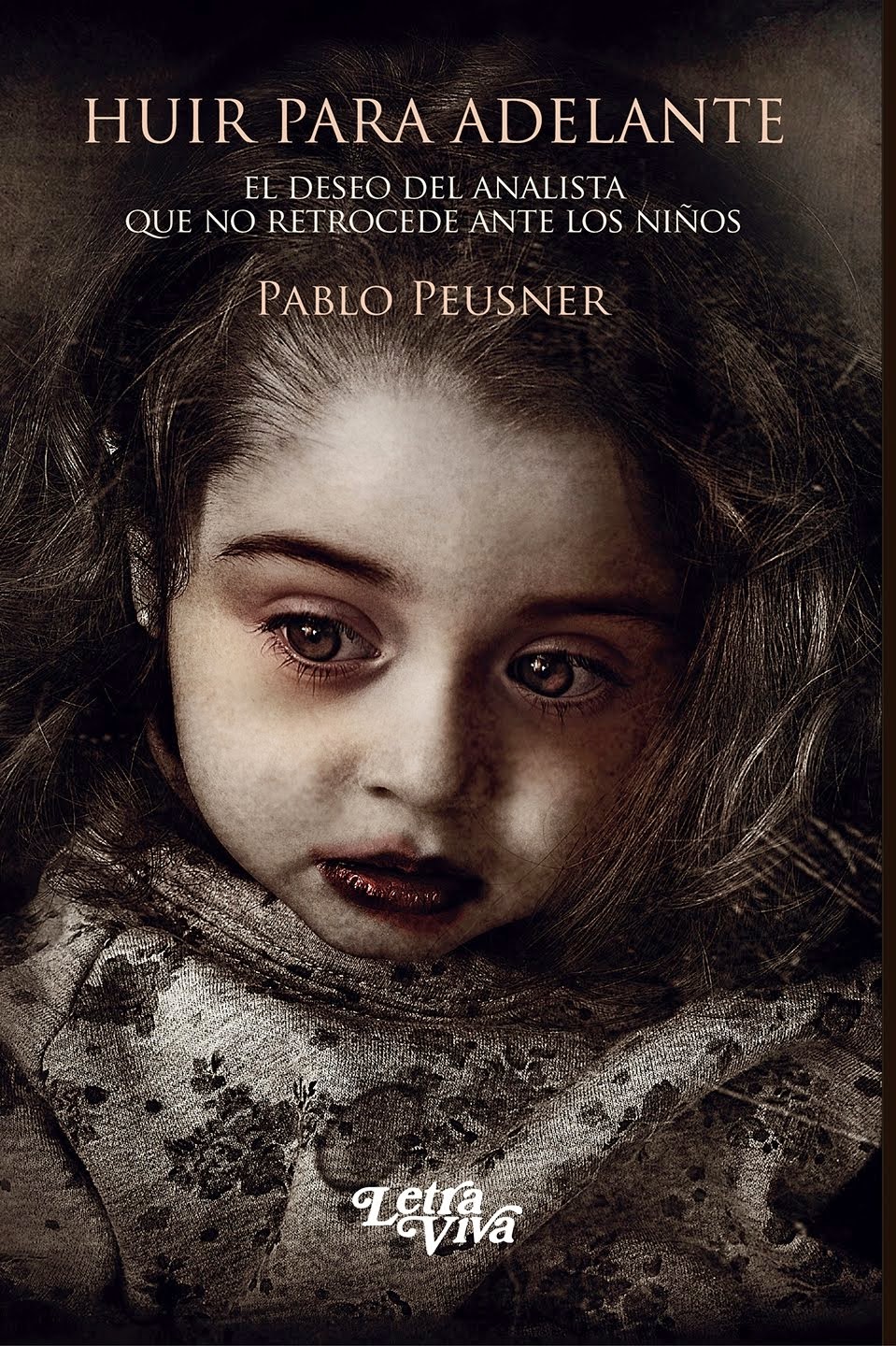
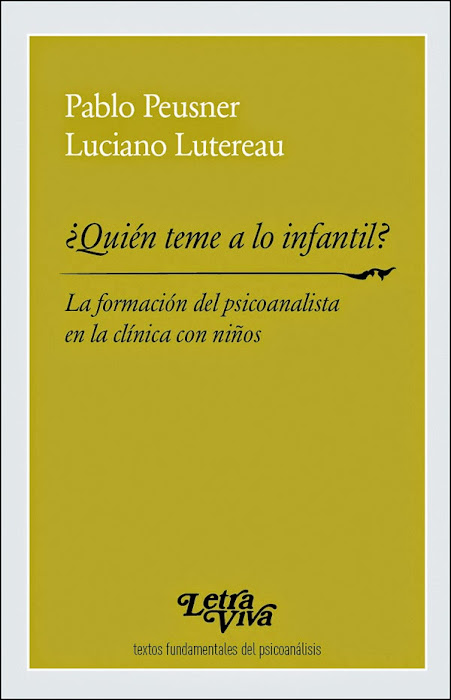

+Frente.jpg)