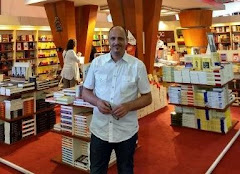El espacio del síntoma, en el análisis de niños, es también escenario de una historia social que impone su presencia y torna estéril cualquier intento por silenciarla. Nuestros niños son nuestra historia. Cada generación se apropia de la historia al advenir a ella y encarna los mitos de las que la preceden. Nuestros niños, como historia nuestra, son testigos-testimonio de un proyecto genocida, de una empresa de exterminio y, en cada síntoma, en el más banal de los síntomas del menos neurótico de nuestros niños, habla el espanto y la tragedia que amenaza repetirse a cada paso. Nuestros niños y nosotros, en el más aséptico análisis individual, estamos marcados por los mismos horrores.
Me referiré a Andrés, un pibe que analicé cuando regresé del exilio, allí por 1985. Tengo presente su mirada celeste, tierna, escrutando mi lugar y mi persona. Frente a mí está ese pibe rubio de nueve años, obediente, educadito. Está turbado. Cuando nuestras miradas se entrecruzan, se ruboriza; con su inhibición y su vacilación me va dejando entrever que no está cómodo, que no sabe qué hacer. Pasa así un largo rato y la impaciencia –la suya, la mía– aumenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ni él sabe decir ni yo preguntar?
Andrés tenía poco menos de dos años cuando lo encontraron acurrucado en la bañera, vestido. La puerta del departamento estallada, los estragos de la violencia militar por doquier y, desde entonces, la ausencia definitiva de los padres. Una vecina lo recogió y luego lo cuidaron compañeros de militancia de los padres y familiares; pocos meses después, su abuela lo recibió, cuando aún no había aprendido a hablar, en lo que llegó a ser un confortable exilio parisino. De allí regresó a los nueve años, en marzo de 1985, y aquí nos encontramos. Vivía entonces solo con su mamá (su abuela) y su único síntoma: una otitis crónica con perforación del tímpano, por lo que “hay que cuidarlo mucho y no dejarlo salir” en invierno “por el frío, ¿sabe?”. En verano no puede ir a la pileta por aquello de meter la cabeza en el agua.
Extraña París, claro; se conmueve –y me conmueve– cuando habla de su perrito francés que no pudo traer.
–Si perdí a mi perrito, entonces, es que siempre voy a perder las cosas que quiero.
En nuestro segundo encuentro vacila, pero finalmente se decide:
–Te voy a hacer un dibujo –dice.
Es un hombre con la camiseta del seleccionado argentino, en medio de un camino absolutamente desolado.
–En París tengo un amigo. Federico se llama. Federico también es exiliado, pero él se quedó allí. El perrito está con Federico.
El “exiliado” resonó con la intensidad de un escalofrío. Funcionó como clave y contraseña. Entonces, me dispara un:
–Vos también estuviste exiliado, ¿no?
Entonces, el turbado soy yo, que no sé cómo hablar ni cómo callar. Pienso que llevo más de veinte años de oficio. Podría haber aprendido a ser más eficaz, me digo. Siento la misma precariedad de un novato; o peor. Y para colmo, allí está él, que me asedia con su mirada cándida y su palabra. Sé que ahora lo escribo como antes respondí en silencio. No obstante, para mi asombro, “exiliado” funcionaba.
Funcionó como clave articulante entre el perrito y Federico, ausentes, y yo, un desconocido presente a encontrar. Sólo que ese encuentro no estaba fundado en la competencia de mi práctica psicoanalítica –testimonio de un saber–, sino que partía de un equívoco de creencias: Andrés pensaba que podía confiar en mí, que yo podía entenderlo, más que como psicoanalista, como exiliado. Y yo pensaba que no era mi saber competente sino la incomodidad de mi silencio la que había habilitado el lugar para que sus dibujos y sus palabras comenzaran a fluir. Y fluyeron. Llegaron las sesiones, los juegos, los dibujos, las asociaciones y los sueños.
Si contenido hubo en las sesiones, eso que solemos llamar “material”, porque lo produce el paciente; si intervenciones hubo, eso que solemos llamar “interpretaciones”, porque las dice un analista, versaron sobre cómo la pérdida y el dolor llevan a sentimientos de vergüenza. Y la vergüenza es una dificultad muy grande. La vergüenza es difícil de decir y es difícil de callar. Pues bien, con esa vergüenza, con esa dificultad, estábamos.
A partir de aquí, Andrés se volvió animoso, como la democracia del ’85, y empezó a coleccionar calcomanías. Le parecieron lógicas –ya que su papá desaparecido se llamaba Ricardo– aquellas con la banderita argentina como fondo de “R.A.”.
Con ellas intenta ocupar (opacar) el vidrio de su ventana hasta que la habitación queda prácticamente a oscuras.
Junta, colecciona, acumula calcomanías y se lamenta por no conseguir “de las de antes”, aquellas que se había perdido.
Puedo reconstruir, ahora, algo de lo que entonces le dije sobre su infancia perdida, como un tiempo lejano, inapropiable, opaco. Algo sobre el dolor resultante de esa opacidad y sus esfuerzos por recuperar, guardar, atesorar, coleccionar al fin, aquello donde él se reconoce. Aquello que lo representa y refleja.
–Sí, pero se me pierden –rezonga–. Nunca las encuentro. Si no las pego en el vidrio, se me pierden. Yo nunca encuentro lo que guardo. No sé dónde las pongo. Mi mamá dice que, si sigo así, algún día voy a perder la cabeza.
Entonces, a través de estas pistas –transparentes en su opacidad–, a partir de estos indicios, tan sabios como ingenuos, se inauguró el análisis; se hizo un espacio para que la palabra alusiva, en la que asoma y se esboza la trampa del texto inconsciente, ocupara el lugar del decir indeterminado de los síntomas.
Si la presencia del síntoma es la pérdida y el olvido: ¿qué silencio le hace estallar el oído? ¿Qué no-recordado se repite como supuración por ese agujero en el tímpano? Pues, al escurrirse, intenta encontrar una salida, que es fallida, al no estar ligada a la verdad que la causa. Si la cura esperada es que el agujero se cierre para posibilitar la salida (impedida en invierno “por el frío ¿sabe?”, y en el verano por el peligro de meter la cabeza en el agua) damos con la paradoja de que el agujero no lo deja salir. Y se hace coherente, entonces, la culminación del proceso: cuando toda la ventana queda cubierta de calcomanías “R.A.” cesa la supuración y cicatriza la herida.
Calcomanías
Por primera vez en muchos años, Andrés está cerrado; su oído, sano. Y, mientras dibuja aviones de despegue vertical y globos aerostáticos, comenta, como telón de fondo, el juicio a los militares que hicieron desaparecer a sus padres y que se escurren por el agujero, rajadura, de una ley fallida. Cuando, en Semana Santa, Raúl Alfonsín lo convoca para ser testigo de su desmoronamiento, Andrés, al regreso de la manifestación en la Plaza, defraudado, dolido, despega las calcomanías; el vidrio de su ventana se hace transparencia y vacío.
Con el presidente que se le cae, caen las calcomanías y aparecen los miedos.
Tiene miedo a la ventana abierta y al balcón. Cierra todo: postigos y cortinas. Es invierno y no importa, pero, cuando llega diciembre y hace calor, Andrés prefiere soportarlo antes que abrir la ventana. Está doblemente aterrado: por la ventana abierta y por la irracionalidad de “eso” que le pasa. Y algo más: el viento, el rugido del viento. Ese silbido que lo asusta y lo angustia, y que en un piso alto es inevitable.
Llega marzo, abril: primer aniversario de la Semana Santa Trágica y el presidente –“lamentable”, me dice– habla por televisión. Cuando le digo que, seguramente, le duele haber visto a Alfonsín haciendo el ridículo, “cayéndose”, y que él quisiera poder valorarlo más y también hacerse valer, volar y tener valor para salir al balcón sin temores, me cuenta un chiste:
–¿A que no sabés en qué se parecen Olmedo, Monzón y Alfonsín? En que cada vez que salen al balcón, hacen cagadas.
Por entonces, Andrés abre sin miedo la ventana y sale triunfante al balcón.
Hasta aquí, tres años han pasado desde nuestro primer encuentro. Años en que tal vez, más que pensar los contenidos, importa rescatar que hubo encuentro, que hubo un lugar en donde Andrés pudo decirse y yo, escucharlo. Un lugar en donde pudo decirse la historia.
Que sus padres desaparecidos, sin enterrar, retornarán mil veces y como rugido silbante, intentarán entrar por la ventana abierta, me parece una evidencia tan obvia que no vale la pena anticiparla.
Que el miedo de Andrés a la ventana abierta es el anhelo de saltar por la ventana, me parece una evidencia que, aun así, llamará a la polémica.
Pero afirmar que la angustia por el desmoronamiento de Raúl Alfonsín es un síntoma de excelente salud, miedo al fracaso del padre, temor a la caída que impida el propio fracaso y la propia caída es, tal vez, menos evidente y más audaz.
Es entonces cuando intentar fortalecer y valorar la posición del padre, aunque sea a costa de tenerle miedo al espacio vacío, ventana afuera, se nos impone como camino posible de la cura.
Porque la ventana cerrada protege de la violencia exterior que derribó la puerta años atrás y, también, del viento rumoroso. Pero el miedo al viento como objeto es mucho más, es miedo a ser objeto del viento. Es el temor a estar eternamente condenado a elegir entre un dilema de hierro: traicionar la causa de sus padres para poder salvarse o tener que inmolarse como ellos –y por ellos– para saldar su falla. Destino de sobreviviente después de la masacre, ir para donde lo lleve el viento engañado en su ilusión de volar o caer ante la ausencia de una referencia paterna que le impida zafar del vendaval.
Entonces, se ilumina. Tiene que hacer un dibujo conmemorativo del Primero de Mayo y sabe, claro está, de los mártires de Chicago. Pero no. Elige una escena porteña. Un gran cartel en medio de la calle: “HOMBRES TRABAJANDO” y, detrás, un policía blandiendo el bastón sobre la cabeza de un trabajador.
Se divierte en la sesión mientras lo dibuja y le sale “copante”. No obstante, en la sesión siguiente, me cuenta que cambió de opinión y que no lo presentó. En su reemplazo hizo otro “menos político”.
–Vos sabés. No me conviene que el profesor de dibujo, que es medio facho, se ensañe conmigo. Ni es bueno que yo me regale así nomás.
Si propongo este fragmento clínico es porque en la presencia elemental del síntoma de Andrés, en la supuración de su oído, en la fobia a la ventana, en el miedo al viento, todo se anuda, la trama confluye y torna inútil la pretensión abarcativa de comprender psicoanalíticamente –o sólo psicoanalíticamente– el síntoma y su destino.
El tímpano y la ventana soportan la angustia que a su vez condensa una historia individual y social que en el proceso terapéutico me incluye y torna interminable su análisis.
Sería esquemático y simplista establecer una continuidad entre el fantasma y lo social. Todo se superpone. En la historia de Andrés, las dos vertientes hacen coalescencia o telescopan las escenas. Y esta escena me incluye y me interpela.
Si propongo este fragmento es para buscar en su lectura, como quien lee un diccionario compacto y minúsculo –cuerpo infantil–, el trazo elocuente de nuestra historia de hoy: historia de un país, de una familia, de un niño. Ese trazo histórico, ese latigazo encarnado, ese sujeto hecho síntoma es, claro, núcleo de verdad histórica. Testimonio mortífero. Marca de violencia. Violencia que ocupa, prepotente, el lugar protector, habilitante, de la ley. Violencia que lo dejó huérfano, que lo arrojó al exilio y que hace retorno en el cuerpo agujereado y supurante; en el miedo a la ventana abierta por la que, acaso, pueda caer o se cuele el viento.
Pero ¿qué violencia? ¿La del régimen que hizo desaparecer a sus padres o la de sus padres que, al desafiar al régimen, lo abandonaron? ¿Actualización contingente, a los doce años, de sus fantasías parricidas o sufrimiento por tenerlas vedadas? ¿Desajuste, esfuerzo de adaptación de un casi francesito en migración, desexilio, que vuelve a una patria a la que, se sabe, uno nunca vuelve, siempre va, porque ya es otra?
Han pasado casi veinticinco años desde nuestro primer encuentro, aquel de las miradas anhelantes y turbadas. Veinticinco años en los que, tal vez, más que pensar los contenidos pertrechados de mi doctrina (episteme con el que pudiera articular cierto discurso explicativo), importa rescatar que hubo encuentro, que hubo un lugar en donde Andrés pudo jugarse y decirse y en donde yo pude escucharlo. Andrés terminó su análisis en 1989 y desde entonces nos hemos vuelto a ver, ocasionalmente. Una de ellas, cuando el decreto que indultó a los militares volvió a reactualizar el horror del desamparo.













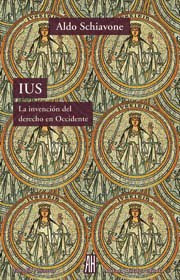









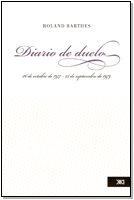








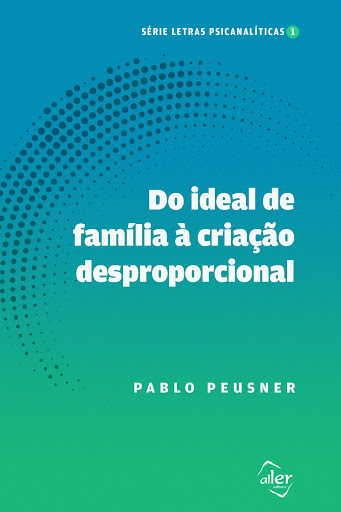
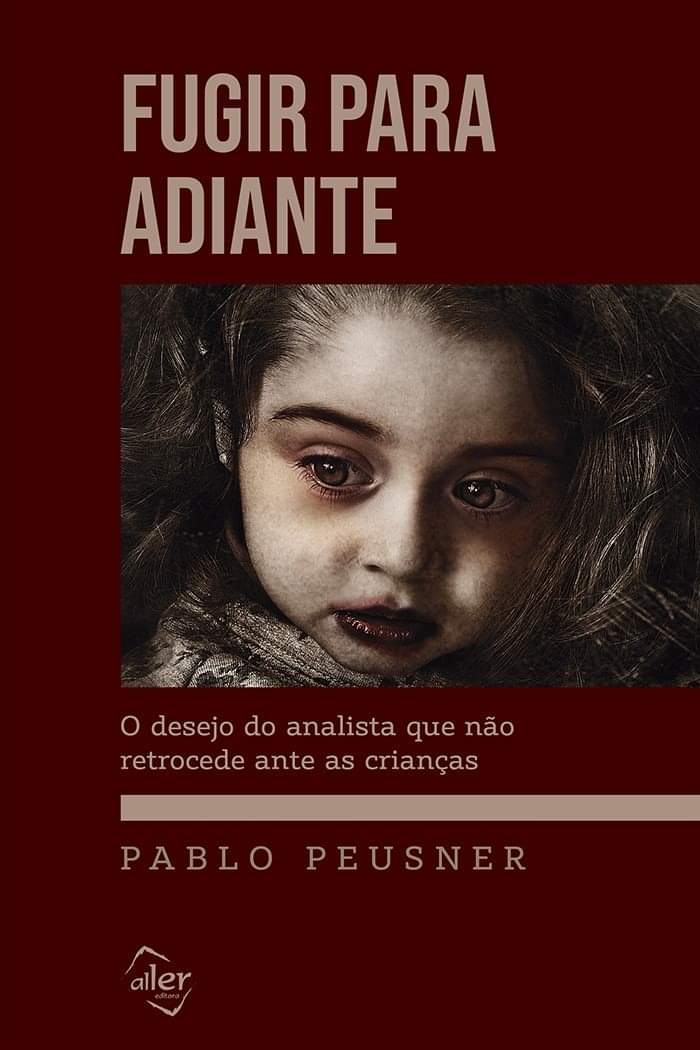
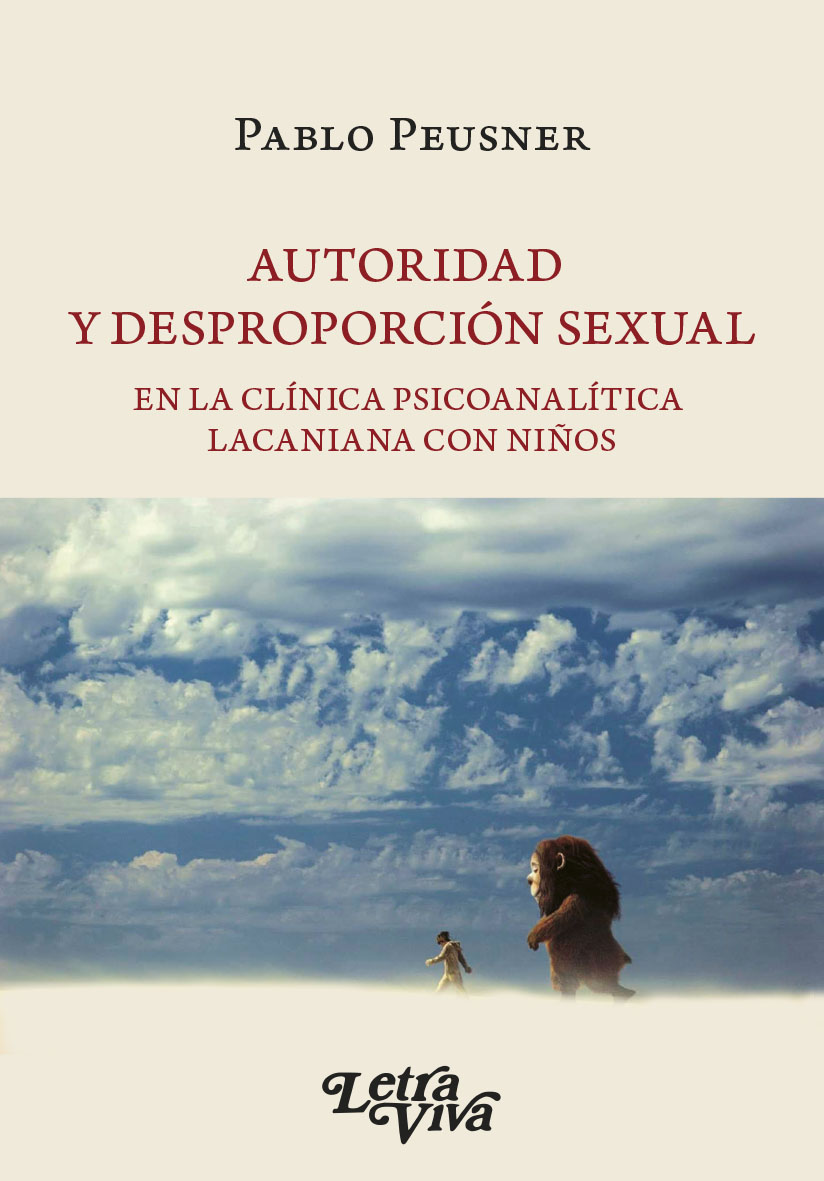

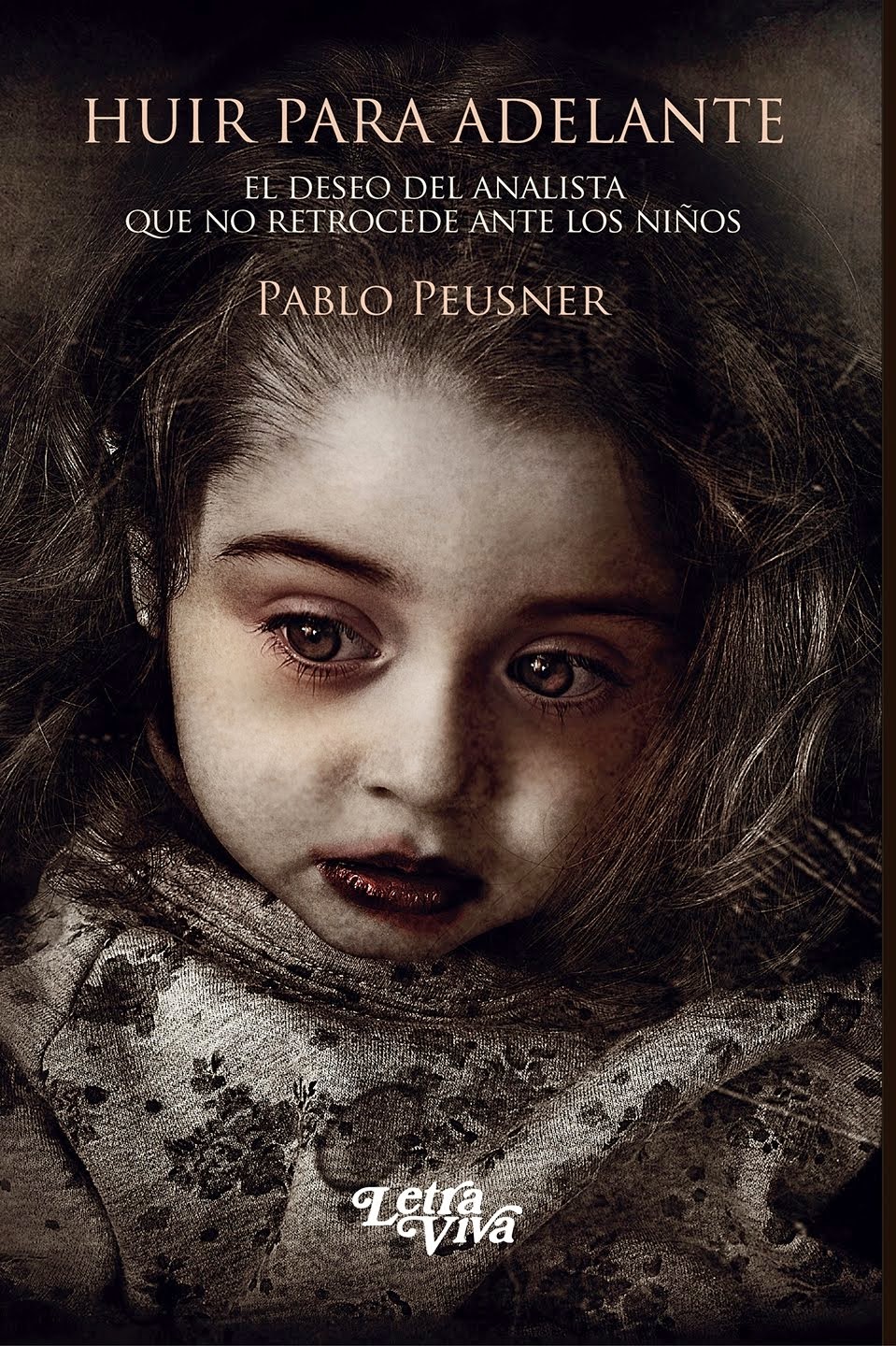
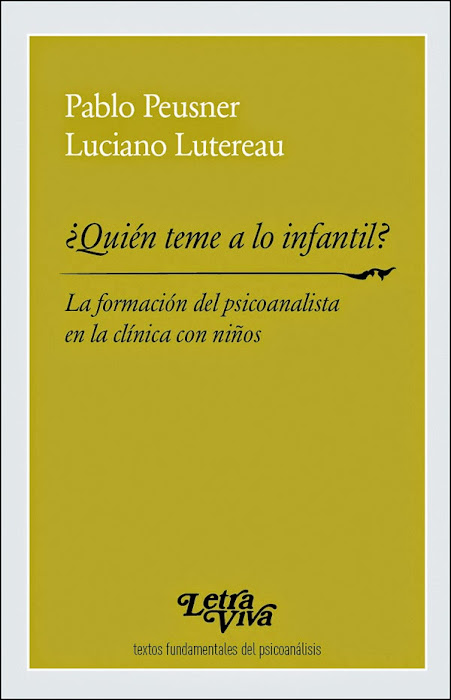

+Frente.jpg)