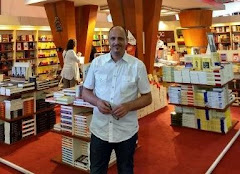Para agrandar, hacé clic en la imagen
sábado, 30 de junio de 2012
viernes, 29 de junio de 2012
Diana Estrin. "Lacan día por día". Los nombres propios en los seminarios de Jacques Lacan (ed. Pieatierra). Ed. digital y gratuita
Hace tiempo que he hablado de este libro de nuestra colega Diana Estrin, en el que ha señalado cada uno de los nombres propios y sus correspondientes referencias en los casos puntuales, en cada clase de los seminarios. El trabajo es de excelencia y se convierte en una herramienta de lectura fundamental para los lectores de Lacan. En estos días he descubierto con sorpresa y alegría, que Diana ha decidido colgar el libro en forma gratuita en la página de las ediciones digitales de la École Lacanienne de Psychanalyse. A modo de agradecimiento, reconocimiento y difusión de su trabajo, les sugiero descargar esta joyita haciendo clic aquí...
jueves, 28 de junio de 2012
ANTICIPO. Élisabeth Roudinesco. "Lacan, frente y contra todo" (FCE, julio de 2012)
El Fondo de Cultura Económica anuncia la próxima aparición, en julio, del libro que desencadenó una serie de acontecimientos de los que oportunamente hablamos (ver aquí). La demanda de Judith Lacan contra Élisabeth Roudinesco y la pelea de Miller con la editorial Seuil, el retiro del seminario de esa editorial, y el bochornoso modo de recordar el 30º aniversario del fallecimiento de Lacan...
Creo yo que el libro no era para tanto (tuve ocasión de leerlo en su edición francesa). Roudinesco recoge pequeñas anécdotas, casi chismes, que quedaron afuera de su biografía de Lacan. Los presenta de un modo tal que Lacan queda situado como el outsider del psicoanálisis: un héroe que enfrentó a todos y a todo. A mi criterio, una exageración... Entre todos esos detalles, algunos muy menores, la historiadora escribió que la familia le negó las exequias católicas que Lacan había pedido. La respuesta fue totalmente escandalosa, y el juicio que los Miller le ganaron a Élisabeth Roudinesco fue tan solo para avergonzarla: le reclamaron un Euro en compensación económica (pero igual, ella tuvo que pagar las tasas y a los abogados...).
Se trata de un libro que hay que leer y que nos llega tarde, muy tarde...
A continuación, el texto de contratapa:
Lacan fue el protagonista de una de las aventuras
intelectuales más importantes del siglo XX. Más de treinta años después de su
muerte no deja de provocar asombro. Demonio para algunos, ídolo para otros, el
hombre y su obra siguen siendo objeto de las interpretaciones más extravagantes.
Hoy, cuando asistimos al desvanecimiento progresivo de la época
"heroica" del psicoanálisis y a la eclosión de las psicoterapias,
recordar lo que fue la gesta lacaniana es volver a vivir esa aventura
intelectual que ocupó un lugar central en nuestra modernidad, y cuya herencia,
digan lo que digan, sigue siendo fecunda: libertad de palabra y de costumbres;
auge de todas las emancipaciones (las mujeres, las minorías, los homosexuales);
esperanza de cambiar la vida, la familia, la locura, la escuela, el deseo;
rechazo por la norma; placer por la transgresión.
Élisabeth Roudinesco evoca libremente algunos episodios
sobresalientes de una vida y una obra con las que toda una generación estuvo
involucrada y recorre senderos desconocidos para revelar una cara oculta del
único maestro del psicoanálisis de Francia. Muestra otro Lacan, uno de los
márgenes, de los bordes, confrontado con sus excesos, con sus objetos, con sus
paradojas: Lacan, frente y contra todo.
miércoles, 27 de junio de 2012
Adrian Paenza. "Otra de sombreros y van..." (variante del sofisma de los tres prisioneros de Lacan, Página 12)
Un rey convoca a los tres “lógicos” de su pueblo y les dice
que necesita un nuevo primer ministro que lo ayude a pensar.
Le coloca un sombrero a cada uno, de manera tal de que (como
es esperable) todos pueden ver el sombrero de todos los demás menos el propio.
Cada sombrero es de color blanco o azul.
El rey les garantiza que al menos uno de los sombreros va a
ser azul...
o sea, o bien habrá uno azul, o dos azules o tres azules,
pero seguro que no pueden ser los tres blancos.
Empieza a correr un reloj y cuando se llegue al minuto, el
que sepa su color de sombrero debe decirlo y explicar cómo lo supo.
Si al minuto de empezar el juego, ninguno dice el color de
sombrero que tiene, correrá otro minuto. En ese momento, cuando se llegue a los
dos minutos, el rey volverá a preguntar si alguien sabe ahora qué color de
sombrero tiene... y así siguiendo, una vez por minuto. Esas son las reglas.
Le propongo imaginar tres situaciones:
1) En la primera, luego de que pasa un determinado tiempo,
uno de los participantes se levanta y dice el color de sombrero que tiene.
2) En la segunda, otra vez, después de esperar un rato, son
dos los participantes que se levantan y dicen su color de sombrero en forma
correcta.
3) Y la última es cuando –después de esperar un rato– los
tres se levantan al mismo tiempo y anuncian su color de sombrero acertadamente.
¿Puede usted explicar qué tipo de distribución había hecho el rey en cada
situación y cuánto tiempo hubo que esperar en cada caso?
Solución
Supongamos que usted es uno de los participantes. Empieza el
juego y usted mira a las otras dos personas. Pueden pasar tres cosas:
a) usted ve dos sombreros blancos;
b) usted ve uno blanco y uno azul;
c) usted ve dos azules;
Analicemos juntos cada caso
a) si usted ve dos sombreros blancos, como el rey dijo que
al menos uno va a ser azul, entonces, al cumplirse el minuto usted se levanta y
dice que tiene color azul. No hay otra alternativa: uno de los tres tiene que
ser azul. Si usted ve que los otros dos tienen color blanco, no queda más
remedio que usted sea el que usa el sombrero azul. Esto explica la primera
situación planteada en el problema original: se levanta una sola persona (en
este caso usted) y eso sucede después de haber recorrido el primer minuto.
b) si usted ve un sombrero azul y uno blanco, entonces, en
principio no puede decidir qué tiene. Cuando se cumple el primer minuto, usted
espera saber qué es lo que hacen los otros. Claramente usted no está en
condiciones de decir nada, pero, si la persona que tiene el sombrero azul
estuviera viendo que usted tiene un sombrero blanco... como el otro también
tiene un sombrero blanco, esa persona tendría que decir: “Yo sé lo que tengo:
¡es azul!”.
Luego, pasado el minuto, o bien la persona que tiene el
sombrero azul dice que tiene azul y se termina el juego, o bien, no dice nadie
nada. Si así fuere, entonces usted sabe que cuando se cumplan los dos minutos,
usted va a poder decir con seguridad que tiene un sombrero azul. Por supuesto,
con la misma lógica que usted, la otra persona que tiene el sombrero azul verá
desde el principio que hay uno que tiene azul y otro blanco... y por lo tanto
se levantará también sabiendo lo que tiene. O sea, en este caso, habrá dos de
los participantes (usted y otro) que sabrán qué color de sombrero tienen,
siempre y cuando tengan la paciencia de esperar dos minutos. Esta distribución
de sombreros explica la segunda situación planteada en el problema original: se
levantan dos de los participantes y para que esto suceda tuvieron que pasar
exactamente dos minutos.
c) Si usted ahora viera que las otras dos personas tienen
sombreros azules, usted, igual que antes, no podrá decir nada en el primer
minuto, ¡seguro!
Sin embargo, si su sombrero fuera blanco, los otros dos
participantes estarían en las condiciones del paso anterior (o sea, en “b”).
Entonces, al pasar el primer minuto, seguro que nadie puede decir nada, pero al
cumplirse el segundo minuto, seguro que los dos tendrían que decir que tienen
sombrero azul.
Si también pasa el segundo minuto y nadie pudo decir lo que
tenía, entonces, inexorablemente al cumplirse el tercer minuto, los tres
sabrían qué color de sombrero tienen: ¡todos azules! Y este caso contempla la
tercera situación planteada más arriba, ya que es la única posibilidad para que
se levanten los tres, y eso sucedió después de que hubiera transcurrido el
tercer minuto.
Nota final
Estoy seguro de que problemas de este tipo no se van a
cruzar nunca en su camino: ya no es más época ni de reyes, de primeros
ministros nombrados “a dedo”, y quizá, ni siquiera de sombreros.
¿Por qué habría de escribir este caso? Porque la vida
cotidiana plantea casi a diario situaciones en donde uno necesita hacer un
análisis fino sobre lo que pueden estar pensando las personas que nos rodean,
imaginar y entender las decisiones que podrían tomar y, por lo tanto, afectar
las nuestras. Ni más ni menos que eso. No es poco.
Explorar distintas estrategias, leer lo que hacen –o podrían
hacer– los otros, entender la lógica que podrían estar usando, también es hacer
matemática. Por eso lo incluí acá.
Ah, y porque es divertido también, ¿no?
martes, 26 de junio de 2012
Revista "Conjetural", número 56
Conjetural, la revista consagrada dentro del campo
psicoanalítico, dedica su número 56 a las siguientes temáticas: “La angustia,
causas y destino”. “Traducir, transcrear”. “Una enfermedad infantil del
laconismo”.
Cada temática está abordada por diferentes artículos:
Angustia o Baedeker, de Jorge Jinkis y La satisfacción en el mal, de Luis
Gusmán, dan apertura a la revista.
En Práctica de la dificultad, escriben: Sara Glasman, Entre
la estafa y lo que no engaña; Jorge Palant, Una respuesta inoportuna; María I.
Cuba, Lo que se teme, que no haya angustia; Eduardo Carvajal, La subsistencia
de la causa; y Juan Ritvo, El sujeto de la angustia y la gramática de la voluntad.
Mientras que dos artículos conforman La musa de la mala
pata. Uno de Luis Chitarroni, El templo de la traición; y otro de Ricardo
Goldenberg, La piel del idiota, o traicionar a Lacan.
lunes, 25 de junio de 2012
Diego Tatián. "Spinoza, el don de la filosofía" (Colihue, 2012)
Aunque el sustantivo "comunidad" sea raro en la
obra de Spinoza, designa una dimensión muy importante del spinozismo, una
filosofía concebida por quien siendo muy joven perdió la comunidad a la que
parecía destinado, y que aloja en su centro mismo una aspiración de
universalismo aún por explorar y por construir. Spinoza invita a pensar en
comunidad: no una comunidad a la que se pertenece, anterior, sustantiva, sino
una comunidad que se inventa y que tiene por horizonte lo que hay de universal
en los hombres. Una comunidad, a veces invisible y dispersa, definida por la
apertura a una composición con seres distintos, lejanos y extraños, pero nunca
indiferente a la destrucción. Si el spinozismo como ética de la alegría tiene
sentido, es con los ojos abiertos frente a la realidad de un mundo sumido en el
sometimiento y la aniquilación, en deportaciones y en desapariciones de
personas, pueblos y culturas. Contra toda ideología de la alegría, tiene
sentido en cuanto conciencia del dolor. El don de la filosofía, la promesa de
su paciencia lúcida, se inscribe en la encrucijada de una crítica de la
dominación política y una reinvención filosófica de la democracia. Allí mismo,
el legado de Spinoza se mantiene vivo como inagotable interrogación de los
seres humanos acerca de sí mismos.
Diego Tatián es investigador del CONICET y profesor de
Filosofía Política en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha desarrollado su
labor docente, también, como profesor invitado en diversas universidades
argentinas y del exterior. Es autor de los libros Desde la línea. Dimensión
política en Heidegger; La cautela del salvaje. Pasiones y política en Spinoza,
entre otros. Ha estado a cargo de la introducción a la edición del Epistolario
de Baruch Spinoza, publicado en la Colección ColihueClásica.
domingo, 24 de junio de 2012
sábado, 23 de junio de 2012
viernes, 22 de junio de 2012
Alberto Pecznik. "El sujeto ante su muerte" (FCE, 2012)
¿Cómo reacciona una persona ante un diagnóstico de enfermedad
terminal? ¿De qué manera continúa su vida con una conciencia tan certera de su
muerte? ¿Qué relación tiene esa conciencia con el narcisismo, la agresión y la
violencia? ¿Cuál es el rol de los especialistas en cuidados paliativos para
disminuir los sentimientos de dolor, impotencia e ira a los que se enfrentan un
paciente terminal y sus familiares? Estas cuestiones constituyen el punto de
partida de El sujeto ante su muerte. Violencia y terminalidad terapéutica.
A partir de su larga experiencia como médico del dolor y
cuidados paliativos, psicooncólogo y psicoanalista, Alberto Pecznik analiza la
situación singular del sujeto que tiene conciencia de su propia muerte y la de
su familia desde un abordaje psicoanalítico. Se propone dar cuenta de los
mecanismos mediante los cuales el psicoanálisis actúa como catalizador de la
violencia que se genera en los procesos de terminalidad terapéutica. Para
hacerlo, desarrolla las variables teóricas que se ponen en juego en esta
clínica tan particular y presenta cuatro casos que le permiten analizar la
regresión narcisista que se produce en el sujeto ante el duelo final, que es el
duelo por sí mismo.
El sujeto ante su muerte constituye un aporte decisivo para
todos aquellos comprometidos en controlar el dolor y el sufrimiento físico y
emocional de las personas con enfermedades terminales, y revela la importancia
crucial del abordaje psicoanalítico para poder optimizar el cuidado tanto del
paciente y su familia como de los profesionales que los acompañan.
jueves, 21 de junio de 2012
Adrian Paenza. "¿Quién miente?" (contratapa de Página12, edición de hoy)
La matemática ofrece algunas herramientas muy poderosas y no
siempre reciben ni el crédito ni la atención que merecerían. Voy a incluir acá
un ejemplo muy sencillo y autoexplicativo.
En un banco, en una plaza, hay sentados un niño y una niña.
Tienen la cara tapada y no se puede deducir por la ropa que usan de qué sexo es
cada uno. Se sabe que al menos uno de los dos miente. No se sabe cuál. Más aún:
podría ser que mintieran los dos, pero lo que es seguro es que alguno de los
dos no dice la verdad.
Se produce entonces el siguiente diálogo.
Niño 1: “Yo soy una nena”.
Niño 2: “Yo soy un varón”. (*)
Con estos datos, ¿puede deducirse el sexo de cada uno?
Como usted advierte, el planteo es fácilmente comprensible.
Le sugiero que ahora le dedique un poco de tiempo y fíjese si puede alcanzar a
responder la pregunta.
Solución
Como se sabe que al menos uno de los dos niños miente, la
situación se reduce a analizar los siguientes tres casos:
1) Que el niño 1 mienta y que el niño 2 diga la verdad.
2) Que sea el niño 2 el que mienta mientras que el niño 1
diga la verdad.
3) Que mientan los dos: niño 1 y niño 2.
Veamos juntos si con la estrategia de analizar cada caso por
separado, y usando las dos frases que dijeron ambos (releer (*)), es posible
deducir el sexo de cada uno.
Caso 1: el niño 1 miente y el niño 2 dice la verdad. En ese
caso, leyendo (*), se deduce que:
a) El niño 1 es un varón (ya que sabemos que miente y había
dicho que es una nena).
b) El niño 2 es un varón también (ya que dice la verdad).
Este caso no resulta posible, ya que se deduciría que los
dos niños son varones, y el planteo advierte que en la plaza hay sentados un
niño y una niña.
Caso 2: el niño 2 miente y el niño 1 dice la verdad. En este
caso, leyendo (*), se deduce que:
a) El niño 1 es una nena (ya que ella dice la verdad y eso
fue lo que dijo en (*)).
b) El niño 2 resulta también ser una nena, ya que si bien al
leer (*) dijo que era un varón, estamos ante la hipótesis de que miente.
Luego, se deduciría que ambos niños son mujeres, lo cual
también es imposible porque el planteo original dice que son un niño y una
niña.
Caso 3: tanto el niño 1 como el niño 2 mienten. Si así
fuere, leyendo (*), se deduce que:
a) El niño 1 es un varón.
b) El niño 2 es una nena.
Y esto sí que es posible, porque cumple con todas las
hipótesis que yo quería verificar: resultan ser dos niños de distinto sexo y
además, al menos uno de los dos miente.
Luego, de los tres casos posibles, el único que cumple con
todo es cuando ambos niños mienten.
Para terminar, tengo una pregunta: ¿le parece que este
problema se parece a lo que uno cree que es “hacer matemática”? Intuyo su
respuesta: “No, no se parece”. De hecho, parece un juego, y se parece porque lo
es. Pero éste es el tipo de “juegos” en donde uno entrena su capacidad lógica
y, justamente, ésa es la idea: entrenar el músculo de la razón, para poder
tomar decisiones más educadas en la vida cotidiana.
martes, 19 de junio de 2012
lunes, 18 de junio de 2012
Jorge Luis Borges. "Terra incógnita". Reseña del "Ulises" de Joyce, publicado en la revista PROA (1952)
Soy el primer aventurero hispánico que ha arribado al libro
de Joyce: país enmarañado y montaraz que Valery Larbaud ha recorrido y cuya
contextura ha trazado con impecable precisión cartográfica (N. R. F., tomo
XVIII) pero que yo reincidiré en describir, pese a lo inestudioso y transitorio
de mi estadía en sus confines. Hablaré de él con la licencia que mi admiración
me confiere y con la vaga intensidad que hubo en los viajadores antiguos, al
describir la tierra que era nueva frente a su asombro errante y en cuyos
relatos se aunaron lo fabuloso y lo verídico, el decurso del Amazonas y la
Ciudad de los Césares.
Confieso no haber desbrozado las setecientas páginas que lo
integran, confieso haberlo practicado solamente a retazos y sin embargo sé lo
que es, con esa aventurera y legítima certidumbre que hay en nosotros, al
afirmar nuestro conocimiento de la ciudad, sin adjudicarnos por ello la
intimidad de cuantas calles incluye ni aun de todos sus barrios.
James Joyce es irlandés. Siempre los irlandeses fueron agitadores
famosos de la literatura de Inglaterra. Menos sensibles al decoro verbal que
sus aborrecidos señores, menos propensos a embotar su mirada en la lisura de la
luna y a descifrar en largo llanto suelto la fugacidad de los ríos, hicieron
hondas incursiones en las letras inglesas, talando toda exuberancia retórica
con desengañada impiedad. Jonathan Swift obró a manera de un fuerte ácido en la
elación de nuestra humana esperanza y el Mikromegas y el Cándido de Voltaire no
son sino abaratamiento de su serio nihilismo; Lorenzo Sterne desbarató la
novela con su jubiloso manejo de la chasqueada expectación y de las digresiones
oblicuas, veneros hoy de numeroso renombre; Bernard Shaw es la más grata
Realidad de las letras actuales. De Joyce diré que ejerce dignamente esa
costumbre de osadía.
Su vida en el espacio y en el tiempo es abarcable en pocos
renglones, que abreviará mi ignorancia. Nació el ochenta y dos en Dublín, hijo
de una familia prócer y piadosamente católica. Lo han educado los jesuitas:
sabemos que posee una cultura clásica, que no comete erróneas cantidades en la
dicción de frases latinas, que ha frecuentado el escolasticismo, que ha
repartido sus andanzas por diversas tierras de Europa y que sus hijos han
nacido en Italia. Ha compuesto canciones, cuentos breves y una novela de
catedralicio grandor: la que motiva este apuntamiento.
El Ulises es variamente ilustre. Su vivir parece situado en
un solo plano, sin esos escalones ideales que van de cada mundo subjetivo a la
objetividad, del antojadizo ensueño del yo al transitado ensueño de todos. La
conjetura, la sospecha, el pensamiento volandero, el recuerdo, lo haraganamente
pensado y lo ejecutado con eficacia, gozan de iguales privilegios en él y la
perspectiva es ausencia. Esa amalgama de lo real y de las soñaciones, bien
podría invocar el beneplácito de Kant y de Schopenhauer. El primero de
entrambos no dio con otra distinción entre los sueños y la vida que la
legitimada por el nexo causal, que es constante en la cotidianidad y que de
sueño a sueño no existe: el segundo no encuentra más criterio para
diferenciarlos, que el meramente empírico que procura el despertamiento. Añadió
con prolija ilustración, que la vida real y los sueños son páginas de un mismo
libro, que la costumbre llama vida real a la lectura ordenada y ensueño a lo
que hojean la indiligencia y el ocio. Quiero asimismo recordar el problema que
Gustav Spiller enunció (The Mind of Man, p. 322-3) sobre la realidad relativa
de un cuarto en la objetividad, en la imaginación y duplicado en un espejo y
que resuelve, justamente opinado que son reales los tres y que abarcan
ocularmente igual trozo de espacio.
Como se ve, el olivo de Minerva echa más blanda sombra que
el laurel sobre el venero de Ulises. Antecesores literarios no le encuentro
ninguno, salvo el posible Dostoiewski en las postrimerías de Crimen y Castigo,
y eso, quién sabe. Reverenciemos el provisorio milagro.
Su tesonero examen de las minucias más irreducibles que
forman la conciencia, obliga a Joyce a restañar la fugacidad temporal y a
diferir el movimiento del tiempo con un gesto apaciguador, adverso a la
impaciencia de picana que hubo en el drama inglés y que encerró la vida de sus
héroes en la atropellada estrechura de algunas horas populosas. Si Shakespear
–según su propia metáfora– puso en la vuelta de un reloj de arena las proezas
de los años, Joyce invierte el procedimiento y despliega la única jornada de su
héroe sobre muchas jornadas de lector. (No he dicho muchas siestas.)
En las páginas del Ulises bulle con alborotos de picadero la
realidad total. No la mediocre realidad de quienes sólo advierten en el mundo
las abstraídas operaciones del alma y su miedo ambicioso de no sobreponerse a
la muerte, ni esa otra media realidad que entra por los sentidos y en que conviven
nuestra carne y la acera, la luna y el aljibe. La dualidad de la existencia
está en él: esa inquietación ontológica que no se asombra meramente de ser,
sino de ser en este mundo preciso, donde hay zaguanes y palabras y naipes y
escrituras eléctricas en la limpidez de las noches. En libro alguno –fuera de
los compuestos por Ramón– atestiguamos la presencia actual de las cosas con tan
convincente firmeza. Todas están latentes y la dicción de cualquier voz es
hábil para que surjan y nos pierdan en su brusca avenida. De Quincey narra que
bastaba en sus sueños el breve nombramiento consul romanus, para encender
multisonoras visiones de vuelo de banderas y esplendor militar. Joyce, en el
capítulo quince de su obra, traza un delirio en un burdel y al eventual conjuro
de cualquier frase soltadiza o idea, congrega cientos –la cifra no es
ponderación, es verídica– de interlocutores absurdos y de imposibles trances.
Joyce pinta una jornada contemporánea y agolpa en su decurso
una variedad de episodios que son la equivalencia espiritual de los que
informan la Odisea.
Es millonario de vocablos y estilos. En su comercio, junto
al erario prodigioso de voces que suman el idioma inglés y le conceden
cesaridad en el mundo, corren doblones castellanos y siclos de Judá y denarios
latinos y monedas antiguas, donde crece el trébol de Irlanda. Su pluma
innumerable ejerce todas las figuras retóricas. Cada episodio es exaltación de
una artimaña peculiar y su vocabulario es privativo. Uno está escrito en
silogismos, otro en indagaciones y respuestas, otro en secuencia narrativa y en
dos está el monólogo callado, que es una forma inédita (derivada del francés
Edouard Dujardin, según declaración hecha por Joyce a Larbaud) y por el que
oímos pensar prolijamente a sus héroes. Junto a la gracia nueva de las
incongruencias totales y entre aburdeladas chacotas en prosa y verso
macarrónico, suele levantar edificios de rigidez latina, como el discurso del
egipcio a Moisés. Joyce es audaz como una proa y universal como la rosa de los
vientos. De aquí diez años –ya facilitado su libro por comentadores más tercos
y más piadosos que yo– disfrutaremos de él. Mientras, en la imposibilidad de
llevarme el Ulises al Neuquén y de estudiarlo en su pausada quietud, quiero
hacer mías las decentes palabras que confesó Lope de Vega acerca de Góngora:
Sea lo que fuere, yo he de estimar y amar el divino ingenio deste Cavallero,
tomando del lo que entendiere con humildad y admirando con veneración lo que no
alcanzare a entender.
Fuente: Suplemento RADAR, página 12
domingo, 17 de junio de 2012
El video del domingo. "Encuentro en el Estudio: Pedro Aznar"
Un programa sensacional, con un músico inigualable...
sábado, 16 de junio de 2012
Franco Volpi. "Heidegger y Aristóteles" (FCE, 2012)
Tras la prolongada crisis de la gran filosofía, luego del
agotamiento del sistema hegeliano, Heidegger aparece como el gran pensador del
siglo XX. No sólo por la magnitud y la densidad de su obra, sino sobre todo por
el hecho de que, con una radicalidad a la que nadie se había atrevido después
de Hegel, supo reconsiderar en su conjunto la historia de la filosofía
occidental al volver a plantear como problema filosófico la cuestión de los
fundamentos de la época presente y su conexión esencial con el pensamiento
griego.
En este ensayo Franco Volpi se propone demostrar que
Aristóteles constituye una presencia generalizada que impregna toda la obra
heideggeriana. Dicha presencia se configura en los términos de una
confrontación que tiende a la apropiación y a la asimilación radical del
patrimonio de la ontología aristotélica. A partir de esta hipótesis, Volpi
demuestra que la fecundidad del vínculo de Heidegger con Aristóteles no reside
en la simple interpretación de los textos en cuanto tales, sino en la capacidad
de recuperar y volver actuales, con una concepción estimulante e inspiradora,
los problemas filosóficos que despliegan.
Heidegger y Aristóteles es un análisis magistral sobre el
modo en que el filósofo alemán revitalizó la sustancia especulativa de las
obras aristotélicas, volviendo a proponer los interrogantes fundamentales que
los griegos plantearon por primera vez y que nuestro tiempo, la edad de la
técnica, parece haber desechado.
Traducción: María Julia De Ruschi
Transliteración de términos griegos: Hernán Martignone
Índice de Contenidos
Prólogo del editor 11
Prólogo del autor 23
Advertencia bibliográfica 29
I. Consideraciones iniciales 35
II. La presencia de Aristóteles en los orígenes de la
concepción heideggeriana del ser 45
1. La lectura de Brentano 51
2. La lectura de Carl Braig 57
III. Verdad, sujeto y temporalidad: la presencia de
Aristóteles en los cursos de Marburgo y en Ser y tiempo 69
1. El planteamiento de la problemática 69
2. El problema de la verdad 76
3. El problema del “sujeto” 91
4. El problema de la temporalidad 114
5. Los resultados de la confrontación 145
IV. La presencia de Aristóteles después de la “vuelta” 153
1. La radicalización de la crítica a la metafísica 153
2. La ubicación del logos en el acontecer de la verdad
(1929-1930) 157
3. El ser como presencia y como verdad (1930) 165
4. La unidad del ser y el ser como enérgeia (1931) 175
5. El ser como “Physis” y su captura en la “Tekhne” 182
V. Consideraciones finales 195
Índice de nombres 207
viernes, 15 de junio de 2012
Roberto Espósito. "Diez pensamientos acerca de la política" (FCE, 2012)
Política, democracia, responsabilidad, soberanía, mito,
obra, palabra, mal, Occidente, comunidad y violencia son los términos clave de
la tradición filosófica y política occidental. Mientras este conjunto cumplió
un rol propulsor respecto de las dinámicas de la Modernidad, esos conceptos
desataron un extenso potencial de sentido, pero cuando la oleada moderna
comenzó a retirarse, superada por nuevas lógicas, empezaron a perder fuerza
connotativa, cerrándose dentro de sus fronteras, desarrollándose de una manera
autorreferencial, desvinculada de la realidad que pretendían representar y de
las dinámicas contemporáneas. Roberto Esposito encara un desafío hermenéutico
para deconstruir y al mismo tiempo resemantizar cada uno de estos términos; los
somete a un atento análisis que busca demostrar su estratificación de sentido y
esclarecer su actual constelación de significados.
Con un magistral uso de diversos lenguajes -literatura,
estética, teología, filosofía, antropología- y la interrogación a algunos de
los mayores pensadores del siglo XX –Martin Heidegger, Georges Bataille, Max
Weber, Hannah Arendt, entre otros- Esposito concluye una etapa del trabajo
iniciado con Categorías de lo impolítico. De este modo, Diez pensamientos
acerca de la política representa un aporte de enorme relevancia y actualidad
para redefinir el mapa conceptual de la Modernidad.
Traducción: Luciano Padilla López
Índice de Contenidos
Prefacio 11
I. Política 33
II. Democracia 61
III. Responsabilidad 87
IV. Soberanía 113
V. Mito 141
VI. Obra 169
VII. Palabra 193
VIII. Mal 219
IX. Occidente 245
X. Comunidad y violencia 273
Índice de nombres 289
jueves, 14 de junio de 2012
Michel Steiner. "Freud et l'humour juif" (Editions in Press, 2012)
TEXTO DE CONTRATAPA
En 1905, cuando publica El chiste y su relación con el inconsciente,
Freud no está lejos de escribir una recopilación de chistes judíos. Historias
de casamenteros, de aprovechadores, historias subversivas... Freud analiza allá
con evidente delectación una veintena de historias judías.
Veintitrés años más tarde, en 1928, retomará el humor en
otro texto donde el término “judío” será el gran ausente. El humor es allí
considerado en una perspectiva fríamente cientificista, metapsicológica. Más
simplemente, a partir de esa fecha, el humor solo será inglés. ¿A qué se debe
esa ruptura? Michel Steiner se vuelca a ese enigma y nos conduce formidablemente
a sumergirnos en los orígenes del psicoanálisis.
¿Qué hay en común entre el humor judío y el psicoanálisis?
La impertinencia del aprovechador, el cinismo del casamentero, la lógica
invertida del rabino.., complican las normas de la verdad y de la moral. Al
momento de la explosión de risa, las historias judías crean un mundo cuyos
principios pierden su rectitud.
Como el humor judío, el psicoanálisis complica la razón subvirtiendo
algunas verdades inalterables. Para Freud, la lógica del inconsciente y el
humor judío son similares. Esta lógica formaliza lo que ilustran las historias.
Los defensores del orden moral burgués, a su manera, no se equivocaron al
calificar al psicoanálisis de “perversión judía”.
miércoles, 13 de junio de 2012
martes, 12 de junio de 2012
Gonzalo Zabala. "Robots, o el sueño eterno de las máquinas inteligentes" (Siglo XXI, ciencia que ladra, 2012)
Los robots inteligentes son producto de la fantasía de
escritores y directores de cine… ¿O no? ¿Será posible construir seres
artificiales o semiartificiales que piensen, que sientan, que tomen decisiones
como lo hacemos nosotros, o aún mejor? ¿Seremos capaces de diseñar androides
que sonrían ante una ironía o que hablen con sarcasmo? ¿Podrán estos seres
convertirse en artistas plásticos, escritores, deportistas, políticos, actores?
¿Lograrán reproducirse a sí mismos y perfeccionarse generación tras generación?
El futuro llegó hace rato. Y si miramos a nuestro alrededor
con ojos de científicos, descubriremos que esos bichos electrónicos ya están
entre nosotros, sólo que se llaman lavarropas, aspiradoras, máquinas agrícolas,
sistemas quirúrgicos o incluso Tamagotchis. Es indudable que el sueño eterno de
la creación de robots inteligentes está empezando a cumplirse.
En este libro Gonzalo Zabala nos presenta las posibilidades
actuales y futuras de la robótica, una rama de la tecnología que se ocupa de
esas máquinas inteligentes que silenciosamente (pero sin dudar) están empezando
a colarse en nuestras vidas. Son seres que construimos a imagen y semejanza de
nuestros sueños y de nuestras lecturas de infancia, un mundo de Terminators,
Wall-E’s y Hombres Bicentenarios.
Como bien dice el autor: bienvenidos al presente.
lunes, 11 de junio de 2012
Irene Greiser. "Psicoanálisis sin diván". Los fundamentos de la práctica analítica en los dispositivos jurídico-asistenciales (Paidós, 2012)
La práctica analítica en los dispositivos no analíticos
conlleva un desafío: inventar una clínica por fuera de los muros del
consultorio en la cual se respondan las demandas de un sujeto, la de la propia
disciplina e incluso el pedido de evaluación de la salud provenientes del campo
institucional. En este sentido, el planteo de Psicoanálisis sin diván presenta
la práctica más allá del dispositivo tradicional y los interrogantes a los
cuales el analista que se presta a esta experiencia debe responder.
Escrito desde la experiencia de una extensa práctica
clínica, este libro se propone como herramienta de consulta para los
practicantes que se encuentran ante las dificultades planteadas por falta de
bibliografías sobre el tema.
domingo, 10 de junio de 2012
sábado, 9 de junio de 2012
Alain Badiou-Nicolas Truong. "Elogio del amor" (Paidós, 2012)
Desde los moralistas franceses hasta Levinas, pasando por
Schopenhauer, los filósofos a menudo han maltratado el amor, cuando se
interesaron por sus problemáticas, aunque más habitualmente lo obviaron como
tema de sus reflexiones. No es el caso de Alain Badiou, quien nos muestra en
este libro formidable que el amor es una dimensión esencial del ser humano que
hay que defender de las amenazas que le plantea el paradigma de vida actual.
Para este autor, el amor se encuentra amenazado por los partidarios del mercado
liberal –para quienes todo es interés, pero también por sus opositores, para
quienes el amor es puro hedonismo. Vivimos en un mundo en el que el amor
“riesgo cero” es un correlato en el espacio íntimo de la guerra “muerte cero”.
Esta es, entonces, la primera amenaza que el amor actual
enfrenta: la “amenaza aseguradora”. Por medio de un tranquilizador arreglo de
antemano, se evita toda casualidad, todo encuentro y, finalmente, toda poesía
existencial, en nombre de la categoría fundamental de la ausencia de riesgos.
La segunda amenaza que se cierne sobre el amor es la que le
niega toda importancia, afirmando que se trata de solo una variante de las
distintas formas del goce.
Este libro es un poderoso antídoto contra estas
amenazas y un placer de leer, placer que nos reconducirá al amor y a su
reinvención
viernes, 8 de junio de 2012
Psicoanálisis y el hospital, nº 41 (invierno 2012). "Elaboración: recuerdo y repetición"
Sumario
Editorial - Elaboracion: recuerdo y repeticion
Editorial - Elaboracion: recuerdo y repeticion
Lecturas del trauma
Adriana Bugacoff
De la insolvencia del Otro en la epoca de la homogeneizacion. Algunas reflexiones sobre el trauma hoy
Laura Rangone
Mas alla
Mario Pujo
Recordar, repetir, elaborar u olvidar en el conflicto armado
Mario Elkin Ramirez
La teoria del trauma en psicoanalisis. Su incidencia en la interpretacion de la historia
Alejandro Sacchetti
El silencio que no se oye
Gabriela Insua
Suenos que no dejan dormir. Consideraciones sobre los suenos traumaticos
Maria Cecilia Anton
Herederas y prisioneras. Funcion de la madre en el abuso sexual infantil
Ana Gabbi
Tramitacion y elaboracion
De partos y partidas. Momentos del analisis de un niño
Valeria Tobar
Pulsion, repeticion y elaboracion en el juego
Silvina Gamsie
Contribucion del juego en la constitucion subjetiva y en la formacion psiquica de la memoria en la clinica de los problemas en el desarrollo infantil
Norma Bruner - Juliana Serritella - Lucila Lopez - Carolina Merediz - Veronica Ojea - Gabriela Kot - Andrea Rodriguez
Jugar, repetir y reelaborar
Eugenia Gutiérrez - Enrique Ginestez
Sublimacion y acto creador
Adriana Alfano
Cuerpo sutil
Graciela Musachi
Metamorphosis?
Alberto Demetrio Demirdyian
Notas acerca de la produccion de una nueva Sherezade
Amalia Racciatti
Acerca de la sublimacion del analista: “Una pequena historia”
Nelly Urbina
Recuerdo, repeticion y elaboracion
Norma Manavella
Intervencion sobre un recuerdo infantil
Norberto Lloves
La imposibilidad del duelo
Adriana Fanjul
Lo incurable del sintoma
Julio Moscon
Decir mejor
Sebastián Salmun
Retorno y repeticion
Dos modelos de repeticion en Freud
Horacio G. Martinez
Un esbozo sobre la repeticion
Daniel Paola
El amparo de la repeticion
Alejandra Curatella
Mas alla de los suenos
Viviana Garaventa
Recordar, repetir y reelaborar. Lectura de un fragmento
Patricia Fochi
Psicosis y tiempo: el trauma en la clinica
Antonio Pugliese
De una generacion a otra. La repeticion de lo inasimilable
Mirna Restuccia
Institucionales
La escritura de la Historia Clinica en la formacion hospitalaria
M. Victoria Sagripanti - Julia Vallejo
Historias repetidas...
Roberto P. Neuburger
“Mas que abusada, fui desatendida”. La repeticion en la urgencia de la internacion
Daniela Zeitune
Repeticion en la institucion o como hacer para no tirar la toalla.
Una reflexion sobre el lugar de los profesionales de salud mental en el trabajo con pacientes con enfermedades cronicas
Luciana Goldstein - Maia Nahmod
Adopcion: la paradoja de una espera
Fabiana Alejandra Isa
jueves, 7 de junio de 2012
JACQUES LACAN. "El seminario. Libro 19. ...o peor" (Paidós, 2012)
“Encuentro fortuito entre una máquina de coser y un
paraguas. Encuentro imposible entre la ballena y el oso blanco. Uno, creación
de Lautréamont; el otro, indicación de Freud.
Ambos memorables. ¿Por qué? Sin duda, ellos conmueven algo
en nosotros. Lacan dice qué.
Se trata del hombre y de la mujer. Entre los dos, ningún
acuerdo ni armonía, no hay programa, nada pre-establecido: todo está librado al
azar, lo que en lógica modal se llama “contingencia”. Nadie se salva. ¿Por qué
esta es fatal, es decir, necesaria? Hay que pensar que procede de una
imposibilidad. De ahí el teorema: “No hay relación sexual”. Esta fórmula es
famosa hoy en día.
En el lugar de lo que así agujerea lo real, hay plétora:
imágenes que embaucan y que encantan, discursos que prescriben lo que esa
relación debe ser. No son más que semblantes, cuyo artificio el psicoanálisis
volvió patente para todos. En el siglo XXI, se lo da por sentado. ¿Quién cree
aún que el matrimonio tenga un fundamento natural? Dado que es un hecho de
cultura, se consagran a la invención. Se improvisan otras construcciones por
todas partes. Será mejor… o peor.
“Hay Uno”. En el corazón del presente seminario, este
aforismo, que pasó desapercibido, completa el “No hay” de la relación sexual,
al enunciar lo que hay.
Entiendan: el Uno-solo. Solo en su goce (radicalmente
autoerótico) tanto como en su significancia (fuera de la semántica). Aquí
comienza la última enseñanza de Lacan. Allí reside lo esencial de lo que les
enseñó, y sin embargo todo es nuevo, renovado, patas arriba.
Lacan enseñaba la primacía del Otro en el orden de la verdad
y en el del deseo. Aquí enseña la primacía del Uno en la dimensión de lo real.
Recusa el Dos de la relación sexual y también el de la articulación
significante. Recusa el gran Otro, pivote de la dialéctica del sujeto, le
deniega la existencia, lo remite a la ficción. Desvaloriza el deseo y promueve
el goce. Recusa el Ser, que no es más que semblante. La henología, doctrina del
Uno, aquí está por encima de la ontología, teoría del Ser. ¿El orden simbólico?
En lo real no es otra cosa que la iteración del Uno. De ahí el abandono de los
grafos y de las superficies topológicas en beneficio de los nudos, hechos de
redondeles de cuerda, que son Unos encadenados. Recuerden: el Seminario 18
suspiraba por un discurso que no fuese del semblante.
Pues bien, vean en el Seminario 19 el intento de un discurso
que partiría de lo real. Pensamiento radical del Un-dividualismo moderno.”
Jacques-Alain
Miller (texto de contratapa)
miércoles, 6 de junio de 2012
"Correspondencia Freud-Jung". Ed. Trotta, 2012.
Esta correspondencia da testimonio del encuentro fructífero
y finalmente trágico de dos hombres extraordinarios. Tanto Sigmund Freud como
C. G. Jung obtuvieron de su amistad y del amargo final de la misma importantes
impulsos para su obra posterior. Las cartas que intercambiaron entre 1906 y
1913 revelan las complicadas relaciones entre ambos amigos, tan distintos entre
sí pero que tan intensamente se sintieron atraídos el uno por el otro. Su
diálogo, aparte de mover a la interpretación analítica, constituye sobre todo
un documento imprescindible para conocer los orígenes y el desarrollo del
movimiento psicoanalítico. Al constante ir y venir de ideas y de novedades
sobre la especialidad contenido en estas cartas, se suman noticias, a veces muy
personales, y juicios mordaces y humorísticos sobre sus contemporáneos, tanto
críticos como adeptos.
martes, 5 de junio de 2012
lunes, 4 de junio de 2012
domingo, 3 de junio de 2012
sábado, 2 de junio de 2012
AA.VV. "Democracia, ¿en qué estado?" (Prometeo, 2012)
"¿Qué es un demócrata, por favor? Esta es una palabra
vaga, banal, sin sentido preciso, una palabra de goma". Este problema fue
planteado ya por Auguste Blanqui hace alrededor de un siglo y medio. No se
espere encontrar aquí una definición de la democracia ni un manual, mucho menos
un veredicto a favor o en contra. Los ocho filósofos que aceptaron participar
en el tema sólo tienen un punto en común: rechazan la idea de que la democracia
sea sólo el acto del sufragio popular repetido cada tanto. Por lo demás, sus
opiniones son claras en sus diferencias, incluso contradictorias entre sí (lo
que era previsible e, incluso, deseable). Parece, por último, que todo lo que
ha de hacerse con la palabra "democracia" es no rendirse al enemigo
en la lucha por este centro alrededor del cual se articula, desde Platón, en lo
esencial, la mayor controversia política.
Índice
- Nota preliminar sobre el concepto de democracia, por Giorgio Agamben.
- El emblema democrático, por Alain Badiou.
- El escándalo permanente, por Daniel Bensaïd.
- Hoy en día, somos todos demócratas, por Wendy Brown.
- Democracia finita e infinita, por Jean-Luc Nancy.
- Las democracias contra la democracia, por Jacques Ranciere.
- Democracia en venta, por Kristin Ross.
- De la democracia a la violencia divina, por Slavoj Zizek
viernes, 1 de junio de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

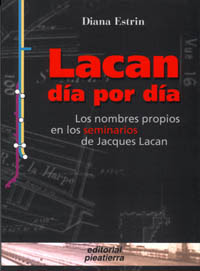
















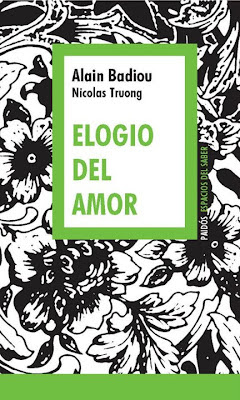






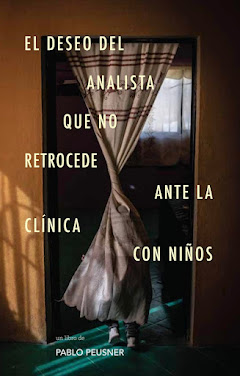
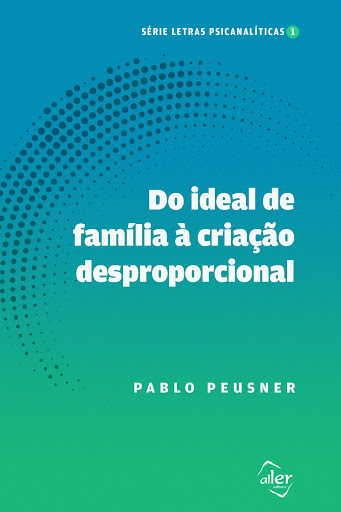
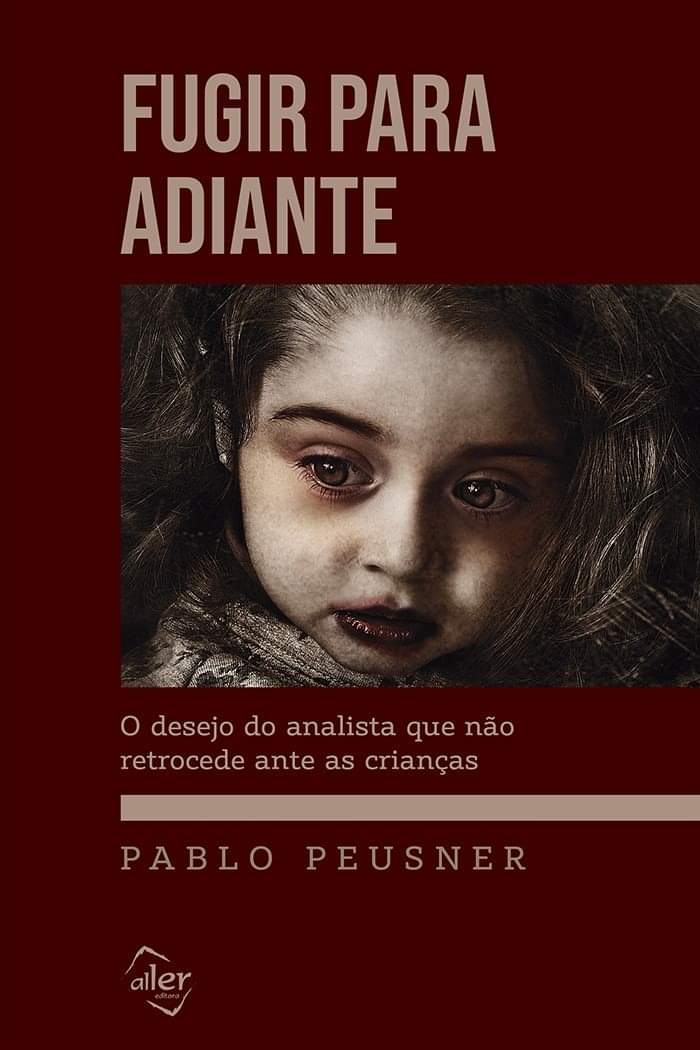
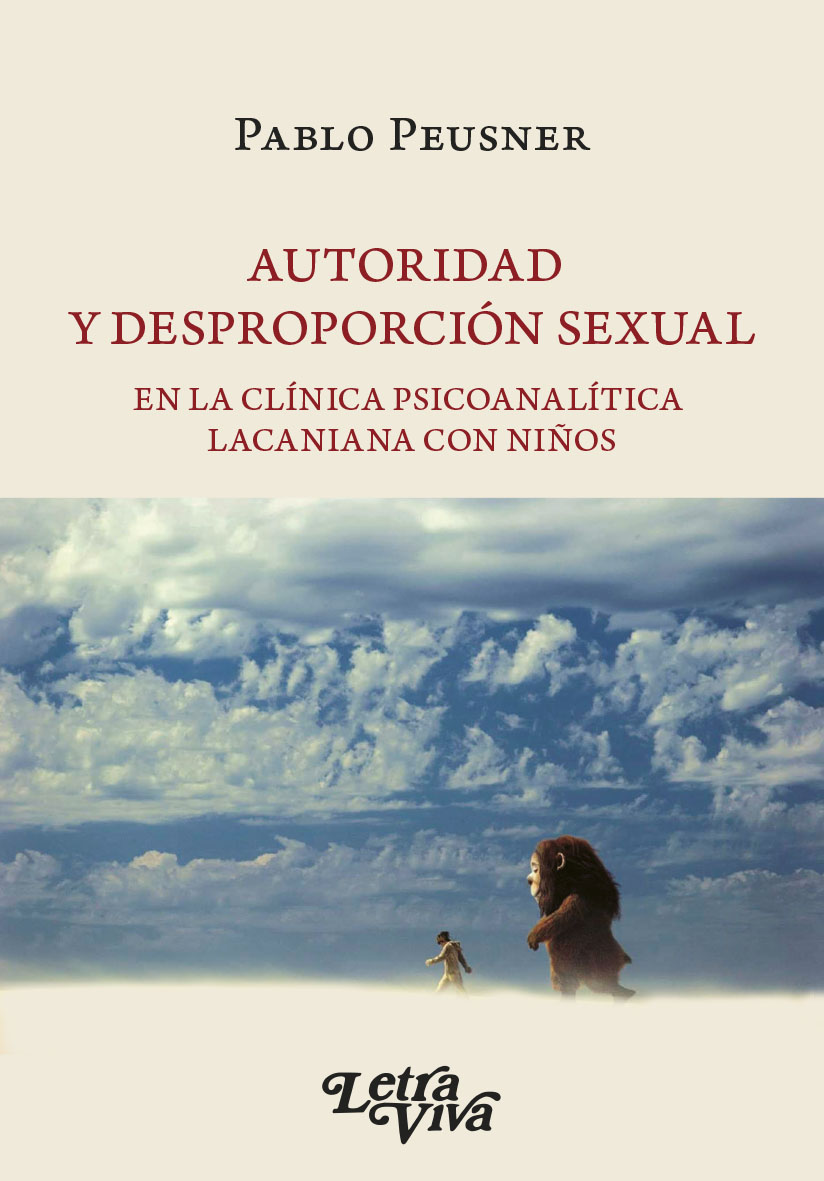

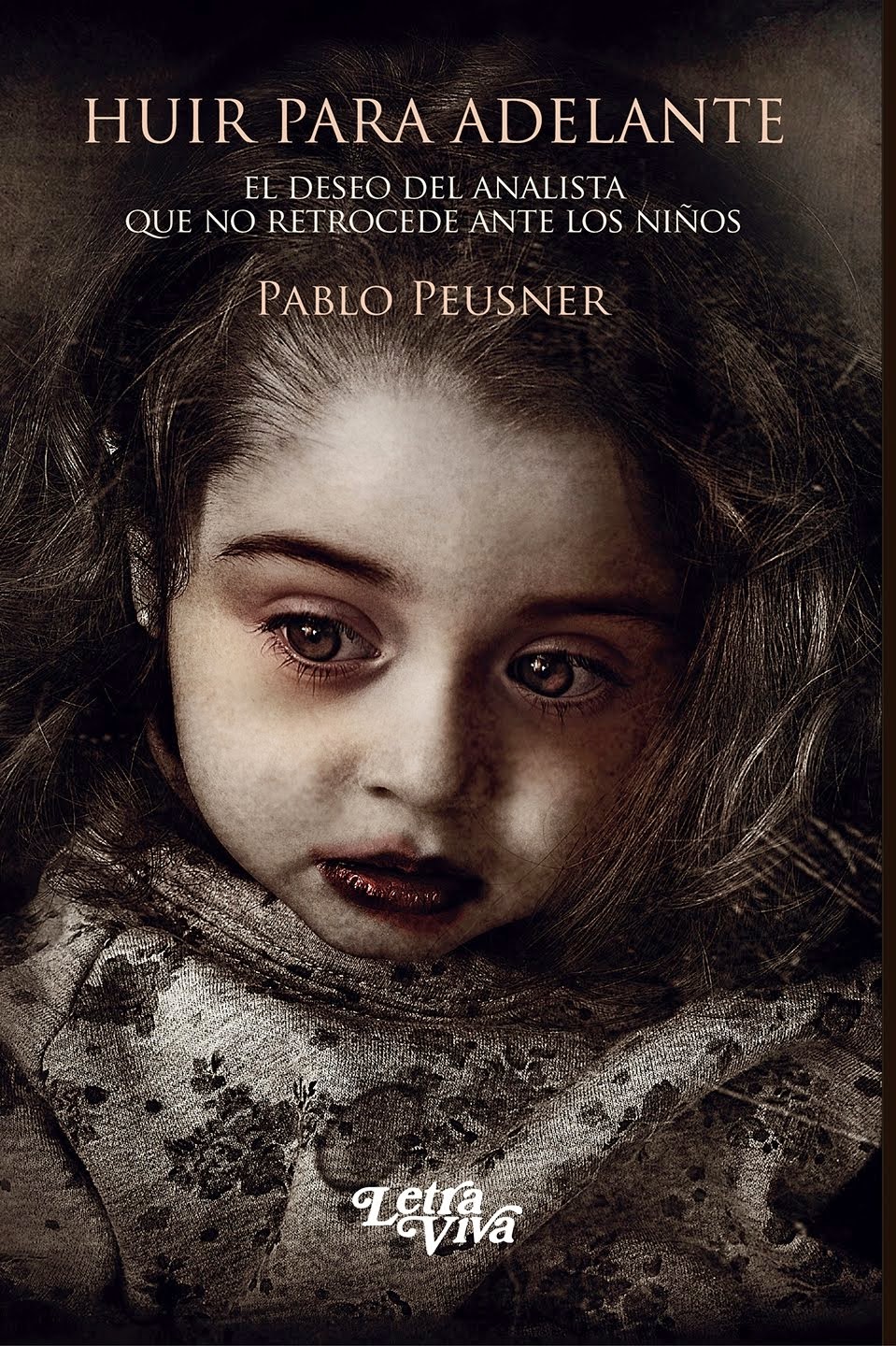
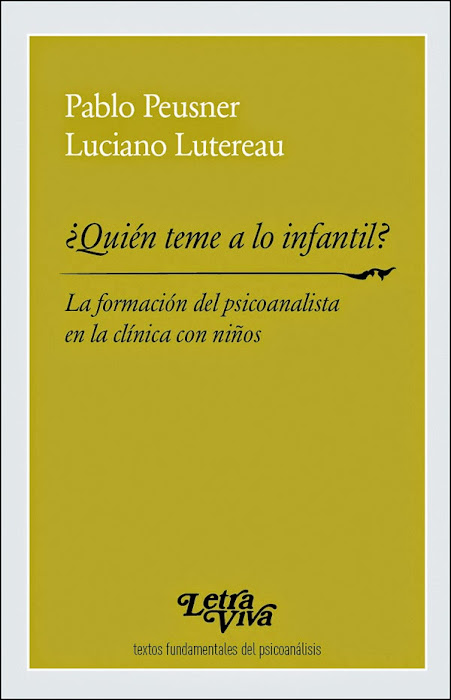

+Frente.jpg)