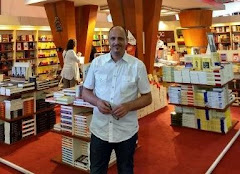miércoles, 27 de febrero de 2013
Philippe Julien. "Psicosis, perversión, neurosis. La lectura de Jacques Lacan" (Amorrortu, diciembre de 2012)
Contra la nomenclatura psiquiátrica oficial, que define la psicosis, la perversión y la neurosis con características fijas y establecidas, como si se tratara de cuadros al margen del tiempo y del sujeto, la novedad de la enseñanza de Lacan consistió en descubrir en ellas una significación muy distinta, una significación subvertida, no para olvidarlas sino para repensarlas en la interpretación analítica y sus tres dimensiones: simbólica, real, imaginaria.
¿No designa acaso la psicosis lo que puede sucedernos a todos y cada uno de nosotros, puesto que los deseos son, concretamente hablando, locos? ¿No caracteriza la perversión a la sexualidad como tal, en vez de ser un componente maligno y nocivo —y que por lo tanto es necesario erradicar— de un acto presuntamente justo y bueno?¿Puede aún la neurosis, por su parte, calificar a la histeria, que transgrede las identificaciones normativas con la femineidad o la virilidad? Por último, ¿no puede extraer el psicoanálisis una enseñanza del testimonio de artistas como James Joyce, Marguerite Duras, Camille Claudel, André Gide o Henry de Montherlant?
He aquí cuestiones que, junto con el examen del campo institucional del psicoanálisis lacaniano y de las relaciones necesarias de la disciplina con la civilización científica y tecnológica y el sujeto de la ciencia, componen una obra que, con brevedad, concisión y rigor, combina inteligentemente «clasicismo» y renovación.
martes, 26 de febrero de 2013
Jean Allouch. "Schreber théologien. L'ingérence divine II" (Epel, Paris, 2013)
Les Mémoires de Daniel Paul Schreber ont donné lieu à tant de commentaires psychiatriques et psychanalytiques que, cent ans après, cette foultitude a fini par frapper les esprits. Chacun voit midi à sa porte, tous reposent sur un a priori qu’un humoriste a su distinguer en notant que l’on dénomme « prière » le fait de s’adresser à Dieu, tandis que lorsque Dieu s’adresse à quelqu’un cela s’appelle « schizophrénie ».
Plus récemment, une lecture anthropologisante a vu le jour. Il n’empêche, on n’a toujours pas lu ce texte de la façon dont Schreber souhaitait qu’il soit accueilli : comme l’avènement d’une vérité théologique dont l’importance n’est pas moindre que celle qu’a provoqué la venue du Christ en ce bas monde.
Étroitement liée à l’expérience de martyre de son auteur, la théologie schrébérienne reconfigure les rapports de Dieu et de l’érotique en mettant celle-ci au service de celui-là. L’érotique s’en trouve dégagée du carcan hétérosexuel reproductif où elle végétait, ce que Dieu accrédite, car son existence désormais en dépend.
Mission accomplie, Schreber sort de dix-huit années d’emprise psychiatrique, reconnu apaisé et libre de mener sa vie comme il l’entend.
Béatitude, volupté, jouissance sont ici les termes clés qui, loin de se laisser ranger dans les variétés lacaniennes de la jouissance, lui font concurrence. C’est bien plutôt sur un autre point que Schreber croise Lacan, celui du rapport sexuel qu’il n’y a pas, déclarait Lacan, tandis que, tant par son expérience que dans sa pensée, Schreber atteste le caractère décidément peu assuré de cet « il n’y a pas ».
Cet ouvrage est le second volet de L'Ingérence divine. Déjà paru : Prisonniers du grand Autre. À paraître : Une Femme sans au-delà.
lunes, 25 de febrero de 2013
Isidoro Vegh. "Paso a pase con Lacan". Edición completa y ampliada (Letra Viva 2013)
Más de cien años rubrican la vigencia de un descubrimiento: el Inconciente, un programa que funciona aunque la pantalla de la conciencia no lo muestre. Sacudió a la cultura de un siglo que abundó en aciertos y desaciertos, que llevaron hasta el horror la prueba de su eficacia. La suplicante carta de Albert Einstein al genial creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, muestra en el desgarro del investigador de la ciencia dura, el límite que la razón encuentra cuando se encuentra con el despliegue de la compleja estructura del humano.
Que estos textos que ofrecemos se brinden reiterados no es más que la prueba de una posición a la que no renunciamos: nuestra respuesta nos corresponde allí donde la ciencia que desconoce al del Inconciente se encuentra sin respuesta. Y distante de modas y famas retoma los invariables que desde su genial descubridor, muestran la razón de la sinrazón.
En su versión primera Paso a pase se repartió en dos textos que hoy se ofrecen en sucesión: El objeto y sus destinos, El amor y sus razones.
En oferta para el ejercicio del pliegue, textos de estos tiempos invitan a un efecto de sentido que extiende los alcances de los primeros y rubrica una secuencia que nos guía: La lógica del acto en la experiencia del análisis; El deseo; Del síntoma al sinthome; y Análisis finito, análisis transfinitos.
Isidoro Vegh, psicoanalista. Autor de diversos libros. Publicó Matices del Psicoanálisis (Editorial Agalma, 1991), Las intervenciones del analista, segunda edición (Editorial Agalma, 2004), Hacia una clínica de lo real (Editorial Paidós, 1998), El prójimo, enlaces y desenlaces del goce (Editorial Paidós, 2001), Estructura y transferencia en la serie de las neurosis (Letra Viva Editorial, 2008), y últimamente El abanico de los goces (Letra Viva Editorial, 2010) y Yo, Ego, Sí-mismo. Distinciones de la clínica (Editorial Paidós, 2010).
domingo, 3 de febrero de 2013
Me tomo unos días de descanso...
Queridos lectores: el blog y yo nos tomaremos unos días de descanso. Aprovechen para recorrer el archivo y los diversos textos que lo componen. Nos reencontramos la última semana de febrero.
Hasta la vuelta!
sábado, 2 de febrero de 2013
"Pablo Peusner habla de Frank Wedekind". Entrevista de Pablo Chacón para la agencia de noticias Télam
El psicoanalista y traductor Pablo Peusner es el responsable de la nueva edición y traducción de la pieza teatral de Frank Wedekind, "El despertar de la primavera", a la que rescató del olvido y enriqueció con textos de Freud y Lacan.
Peusner es autor, entre otros libros, de "El niño y el otro", "Reinventar la debilidad mental", "El sufrimiento de los niños", y titular del blog especializado El psicoanalista lector.
ESTA ES LA CONVERSACIÓN QUE SOSTUVO CON TÉLAM:
T: - ¿Por qué Wedekind?
P: - Voy a responder contando una historia. Durante 2010 me dediqué a estudiar un poco algunas referencias de la enseñanza de Lacan. Me había encontrado con ciertas dificultades, y creía que tal vez podría aclararlas a través de esos textos que él iba nombrando a lo largo de sus escritos y seminarios. En este caso, la dificultad en cuestión era un significante extraño, que aparecía artículo que Lacan escribió para el programa del festival de teatro de otoño del 74, donde se presentaría, de Frank Wedekind “El despertar de la primavera. Tragedia infantil”. Me refiero a lo que Lacan llama el “Nombre del Nombre del Nombre”. Retrocedo un poco: este tipo de práctica de ir saltando de texto en texto, es un síntoma para mí. Y pude obtener algunos beneficios. Leer mucho, conocer autores y libros nuevos. Pero en el caso concreto que nos ocupa, algo falló.
T: - Tradujiste mucho, sin embargo.
P : - Es cierto, pero no soy traductor sino lector. Sucede que cuando leés en otro idioma, se produce un resto: la traducción. En el Wedekind evité aparecer como traductor. El texto dice “versión castellana de...”, porque es una versión generada entre-lenguas. Espero que alguien se anime a ponerla en escena. Y aparecí como traductor en varios libros de Colette Soler, en un libro de Marc Darmon, en “El psicoanálisis es un humanismo” de Hélène L’Heuillet, supervisé traducciones de Charles Melman y Gérard Pommier.
T: - ¿Y qué pensás sobre la obra de Wedekind? ¿Es tan controversial?
P: - ¡Claro que sí! Nuestra edición incluye a modo de apéndice el texto del Acta número 13 de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, del 13 de febrero de 1907, en la que Rudolf Reitler presentó un comentario de la obra de Wedekind. Las Actas tuvieron una edición argentina en 1979, en Nueva Visión. Los tomos se agotaron y no se reeditaron. Y como los derechos de Freud están hoy liberados, realicé una nueva traducción de esa reunión en la que participaron, entre otros, Otto Rank, Paul Federn y Alfred Adler. ¿Por qué las últimas generaciones de analistas de habla hispana no pudieron acceder a este material? ¿O es que la historia del psicoanálisis es para las grandes bibliotecas de las instituciones o las universidades? A poco de ir leyendo la obra, comencé a comparar la versión española con el original alemán y, en los casos en que este recurso no aclaraba mucho, con la inglesa y francesa. Me encontré corrigiendo la versión que tenía, reescribiendo frases. Terminé generando una obra nueva, en un idioma más cercano. Incluso pude ver en Youtube diversas escenas de “El despertar…”. Me parecía increíble que no existiera una edición más contemporánea de la obra, un libro al alcance de los psicoanalistas que desean leerla.
T: - Todos los libros tienen una historia atrás...
P: - La historia, en ocasiones, es más interesante que el libro. Una persona cualquiera encuentra “El despertar...” pero ignora la historia del libro y sus relaciones con la Europa de Freud, con la Sociedad Psicoanalítica de Viena, con Lacan. El textito de Lacan, que se titula “El despertar de la primavera” -así, igual que la obra- fue escrito para el programa de la obra que fue puesta en escena en los 70. ¿Te imaginás el impacto que pudo haber experimentado cualquier espectador al intentar leer ese breve artículo que, supuestamente, presentaba la obra? Cuando trabajo como editor me interesa eso: el marco generativo del texto, el autor. Tal vez soy muy exigente con esas cosas. Eso hizo que varios de autores que publicaron su primera obra conmigo, decidieran luego abandonarme. Están apurados. No se preocupan por defender lo que publicaron de público.
T: - ¿A qué te referís con esa frase: existen libros que no existen?
P: - Es que Wedekind fue todo un personaje. Heredó una fortuna que despilfarró, recorría cabarets cantando con la guitarra sus propias canciones. Escribió mucho, pero conocemos pocas de esas obras. Si Freud y Lacan no se hubieran ocupado, quizá no sabríamos nada. Fue un crítico del sistema escolar de su tiempo, también de las constelaciones familiares y de los códigos restrictivos con la sexualidad. La obra pone en escena a jóvenes enfrentando su despertar sexual, su búsqueda de un saber que le de racionalidad a lo que sienten en el cuerpo. Armó en “El despertar...” una especie de clasificación en los cuales buscar alguna respuesta. Como la obra está subtitulada “Tragedia infantil”, no es difícil sospechar dónde conducen los caminos. Es de un realismo pleno hasta la última escena, donde aparece una figura: el Hombre Enmascarado. Esta figura ha dado pie a diversas interpretaciones. Creo que fue Lacan quien la esclareció por completo. Vale la pena leerla. No conozco otras obras de teatro que aborden esto con tanta crudeza. Sí hay excelentes novelas que retoman la cosa: desde “El guardián entre el centeno”, de Salinger, a “De los niños nada se sabe”, de Simona Vinci y “Emaús”, de Alessandro Baricco.
(La nota fue realizada por Pablo E. Chacón, y el enlace para verla en el sitio de Télam es el siguiente: http://www.telam.com.ar/notas/201301/6422-pablo-peusner-habla-de-frank-wedekind.html)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





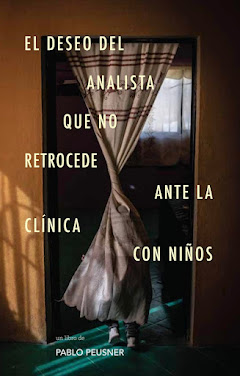
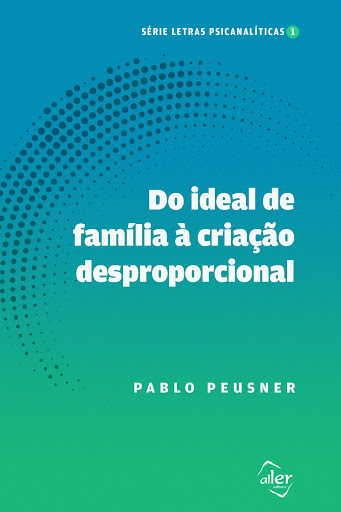
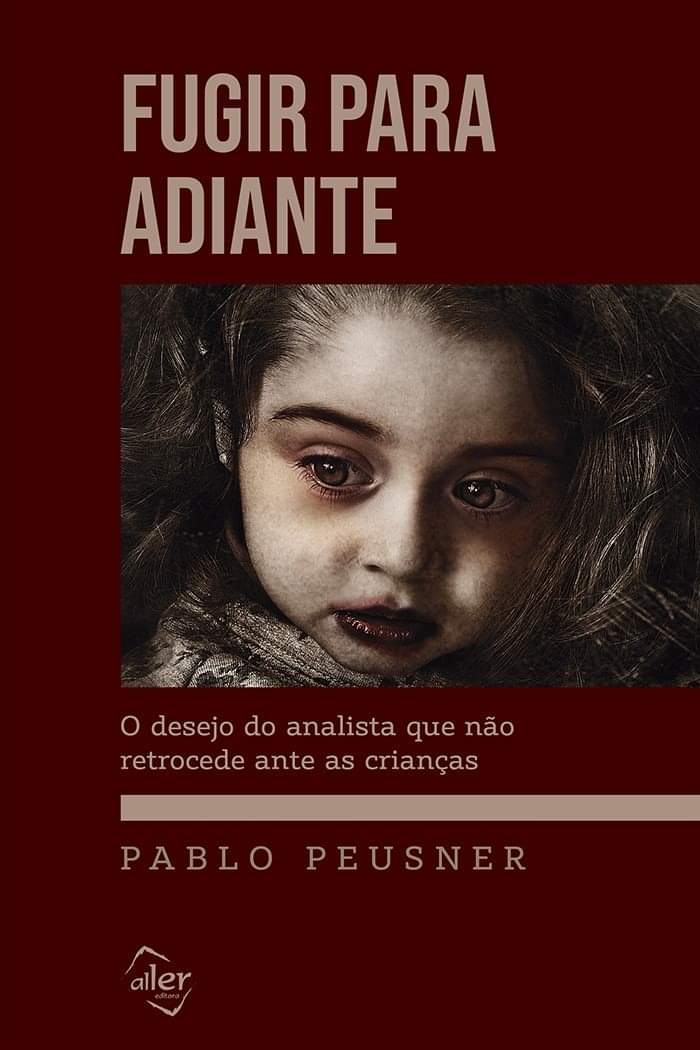
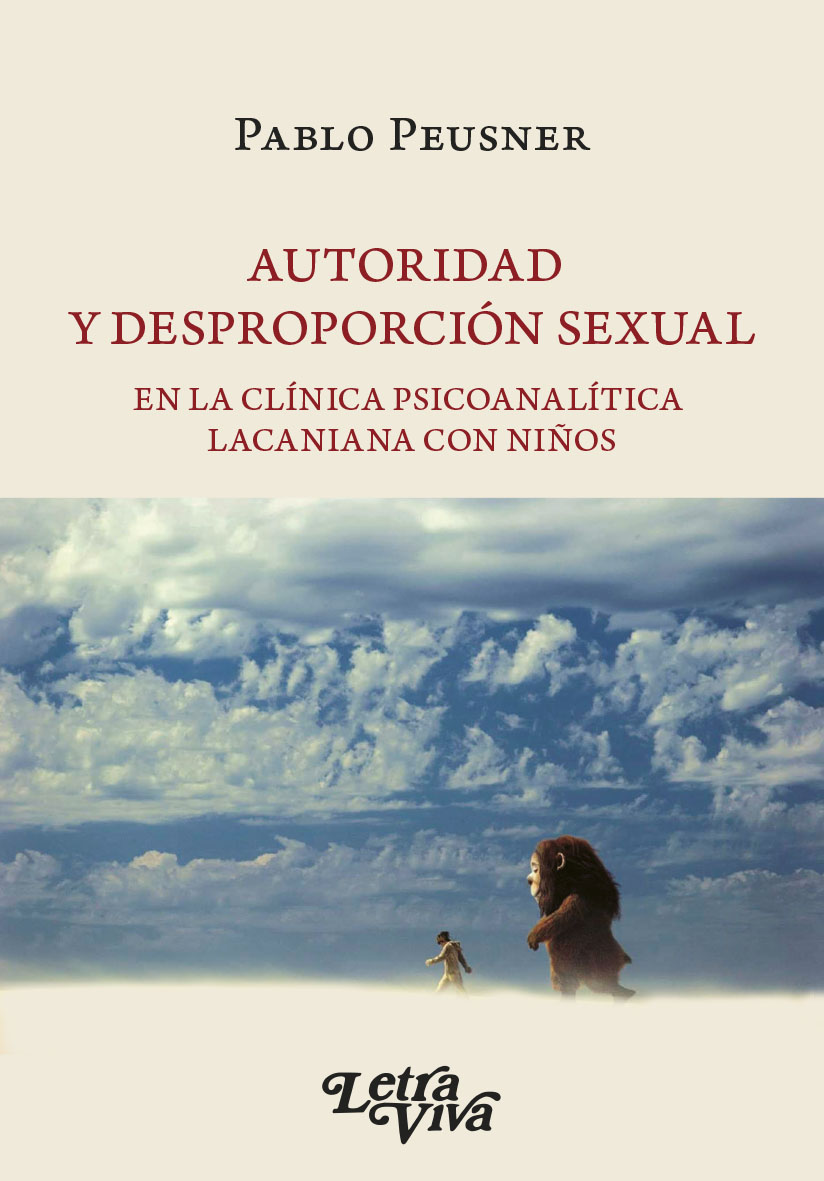

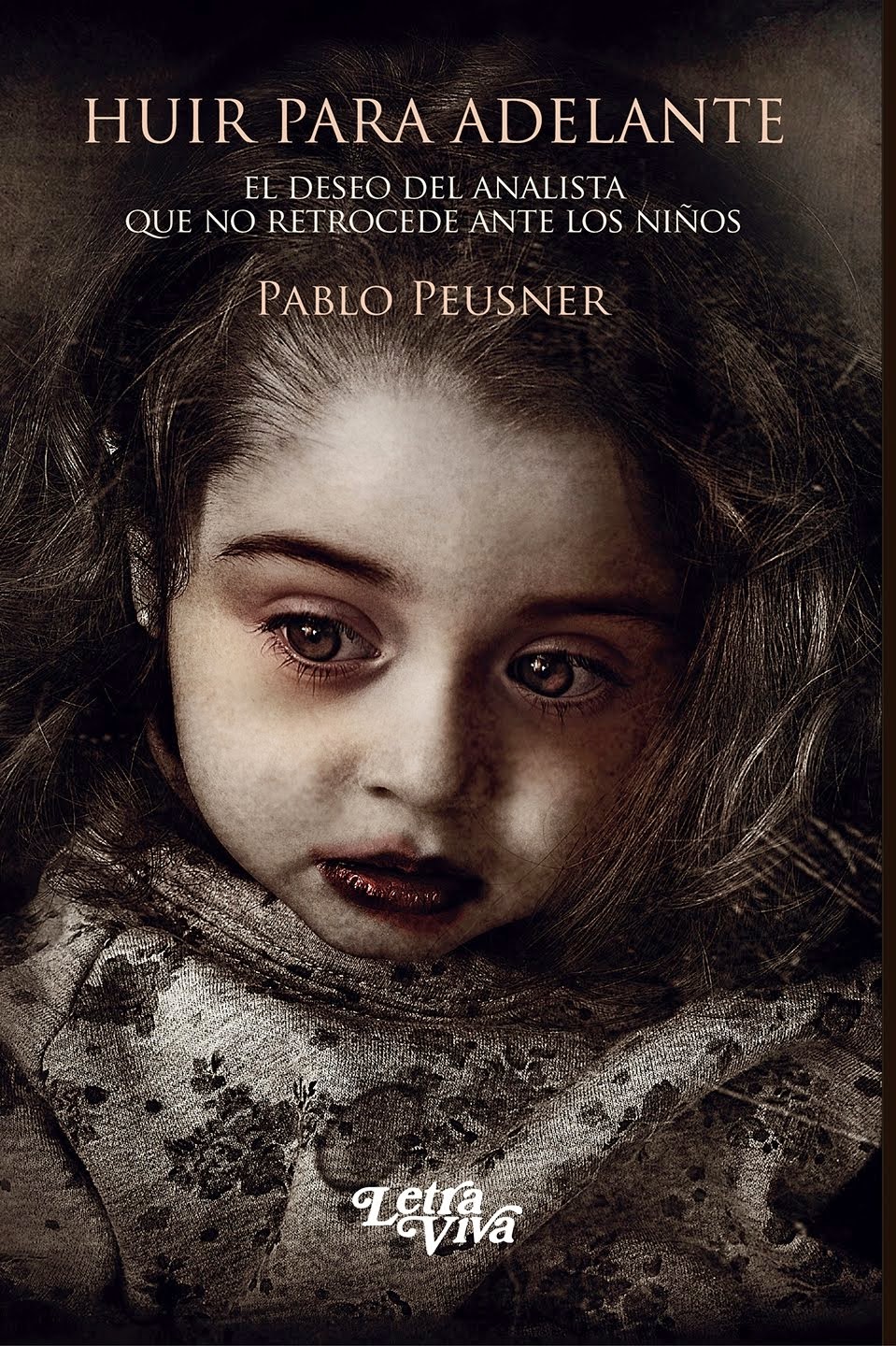
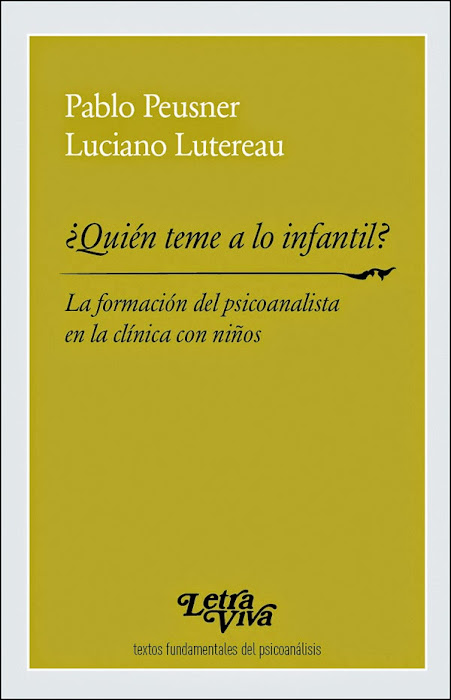

+Frente.jpg)